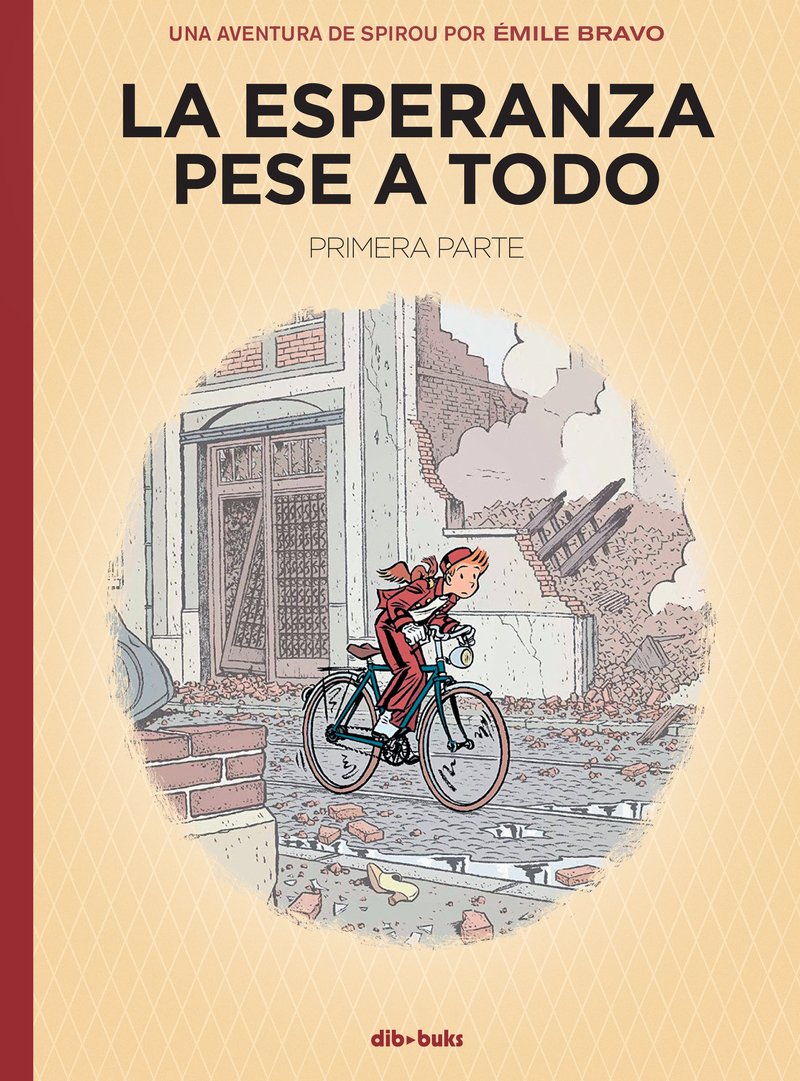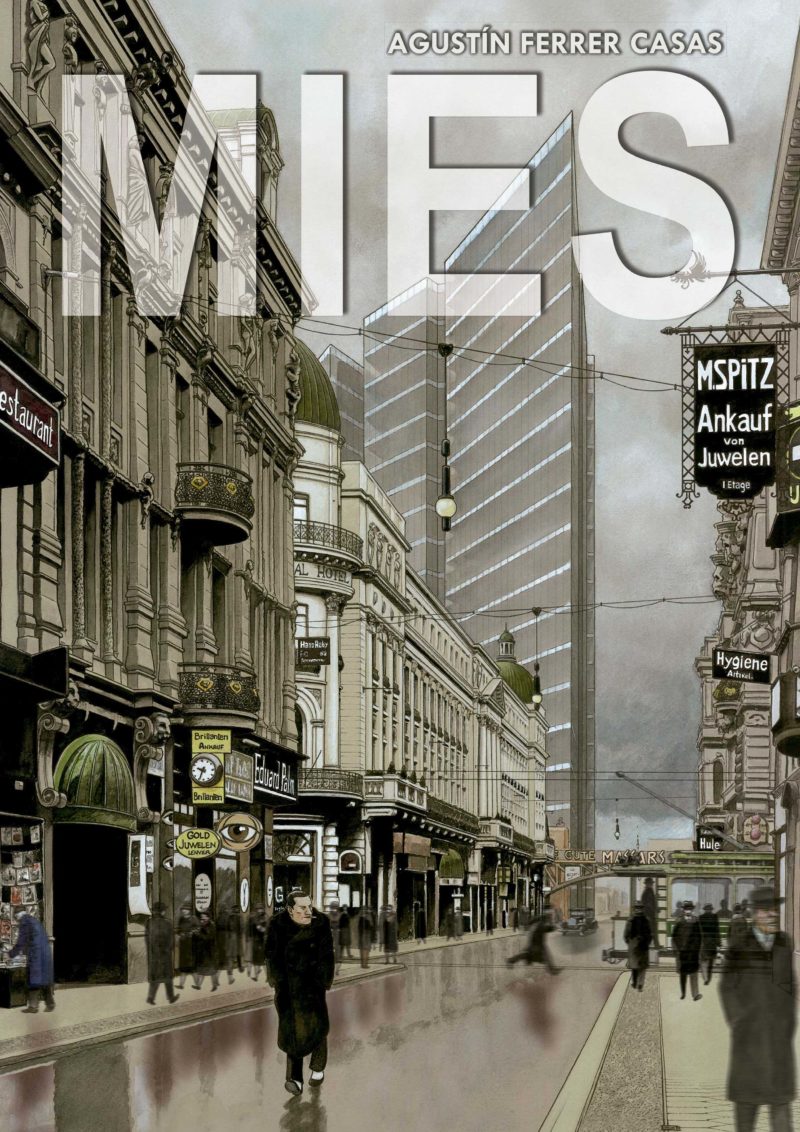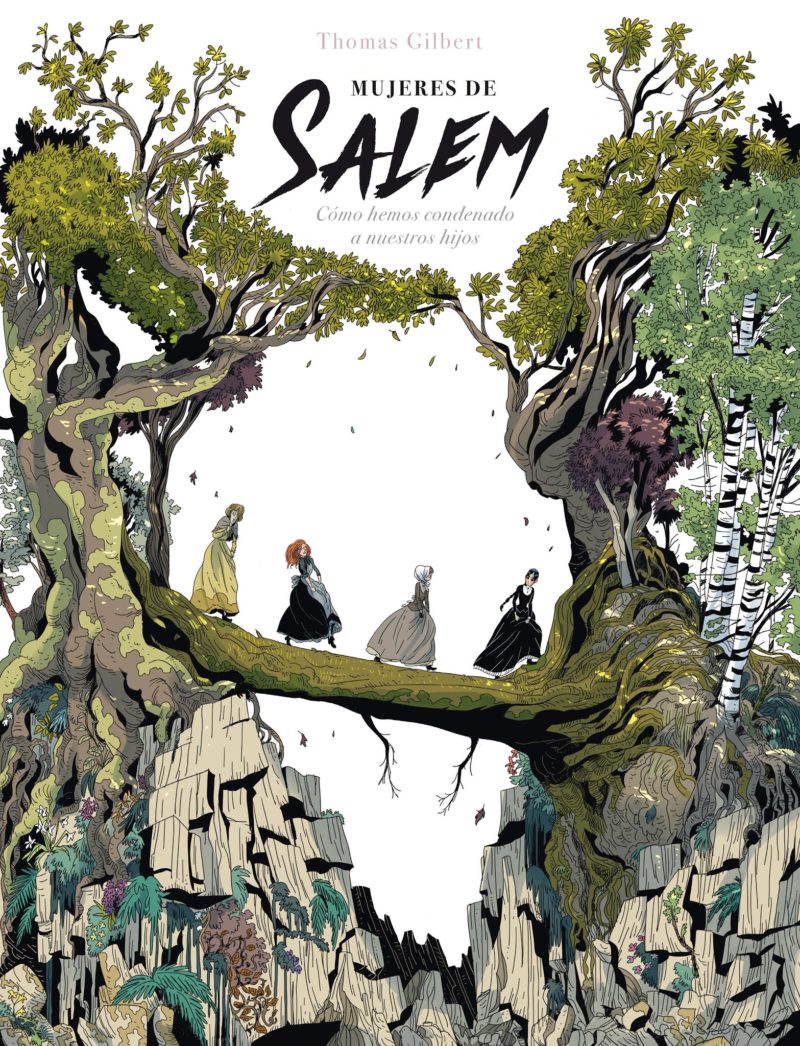Corre 1940 y los nazis ocupan Bélgica. La guerra: miseria, falta de alimentos, niños huérfanos, muertos, judíos huidos de la Alemania del Tercer Reich, boy scouts emulando a las Juventudes Hitlerianas, belgas que intentan refugiarse en Francia, presos republicanos que han pasado por los campos de concentración franceses, el colaboracionismo… Todo ello lo pasa Émile Bravo por el tamiz de la mirada juvenil de un Spirou adolescente, todavía botones en el Hotel Moustic, que los alemanes requisan y ocupan, y de su amigo Fantasio, que es reclutado por el Ejército belga.
El dibujante francés (París, 1964), de padres españoles que huyeron durante la Guerra Civil, logra probablemente uno de los álbumes más maduros de la popular serie creada por Rob-Vel en 1938 y continuada por autores como André Franquin. Bravo, dentro de la colección Una aventura de Spirou, que ha dado carta blanca para que grandes autores recreen al personaje, ya lo hizo en Diario de un ingenuo en 2008, remontándose a sus orígenes nunca explicados, por ejemplo detallando por qué llegó a ser botones o de dónde sale Fantasio. En la época tratada, el nazismo, estos álbumes coinciden con la línea de El botones de verde caqui, de Olivier Schwartz y Yann, pero Bravo no se limita a continuar una aventura, sino que tiene la voluntad de mostrar cómo la guerra, que él mismo ha definido como «un matadero», afecta a los civiles y obliga a quienes la sufren a olvidar su humanidad y caer en la barbarie. Lo consigue con la figura de un joven Spirou convertido en héroe humanista, en las antípodas del héroe épico, que es ejemplo de cómo comportarse en una guerra sin dejar de ser un ser humano.
Para ser lo más fiel posible al sufrimiento de la gente de a pie, y sobre todo de los niños, durante la guerra Bravo acudió a fuentes originales, a testimonios que le dijeron que solo recordaban «el hambre y el miedo», a cómo pensaban quienes aún no sabían de lo que iban a ser capaces los nazis. Muchas de esas historias que le sirvieron para entender y reflejar la época, las halló en un libro que el abogado y periodista Paul Struye escribió con las notas que fue tomando durante la guerra y que mandaba a Londres, al Gobierno belga en el exilio. En ellas pudo ver cómo pensaba la gente, el precio del pan, etcétera.
De ahí la psicología y el entorno en el que el lector encuentra a este joven Spirou, casi un niño, que opta por la prudencia, que no quiere luchar ni matar a nadie, que está enamorado de una judía comunista a la que añora, y que solo quiere sobrevivir.
Ejemplo de línea clara, Bravo dota de ritmo a la historia alternando momentos dramáticos con desengrasantes perlas de humor, con un Spirou que pasa dos tercios del cómic vestido de botones para acabar con uniforme de boy scout tras un impasse que es un guiño a la gabardina de Tintín. No es el único, pues el autor no evita la polémica que rodeó a su creador, Hergé, acusado de colaboracionista por trabajar en el periódico Le Soir, dirigido durante la guerra por los ocupantes nazis y donde Bravo coloca también a un ingenuo Fantasio a trabajar como periodista.
El dibujante francés, uno de los abanderados de la nueva bande dessinée surgida en los 90, junto a nombres como Lewis Trondheim, Christophe Blain, David B., Joann Sfar o Marjane Satrapi, demuestra que el cómic, aquí además ayudado por la popularidad del personaje, es una herramienta fantástica para hablar de temas tan duros como la guerra o el Holocausto, tanto a los jóvenes como a los adultos, usando distintos niveles de lectura, como, recuerda, hacía Goscinny en Astérix. Y para conducir a la necesaria reflexión.
Como cuando interpela Spirou a Fantasio sobre su deber como soldado: «¿Es que tu deber es volver a la barbarie? ¿Te das cuenta de que eso es matar a nuestros semejantes? (…) Todos somos bárbaros para los otros». Bravo lanza otra pregunta silenciosa al lector: ¿qué habríamos hecho nosotros?