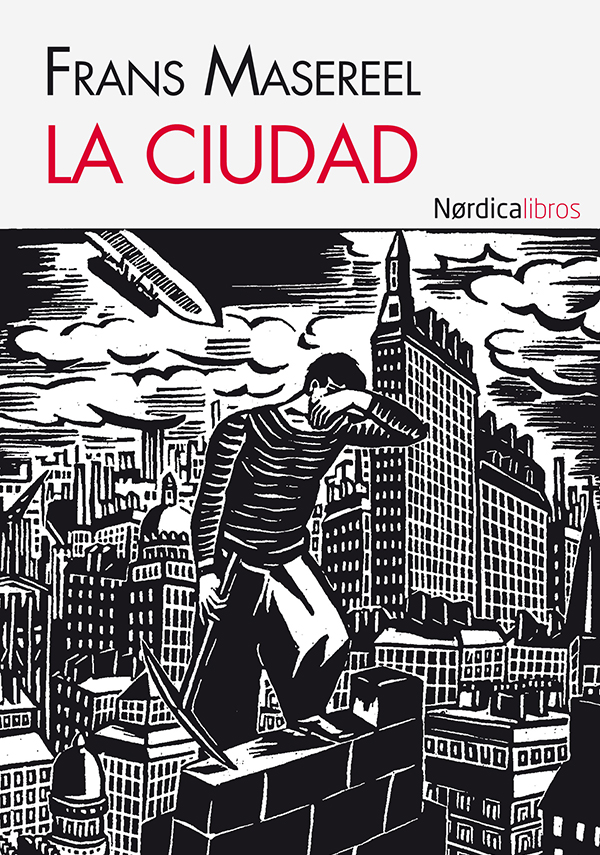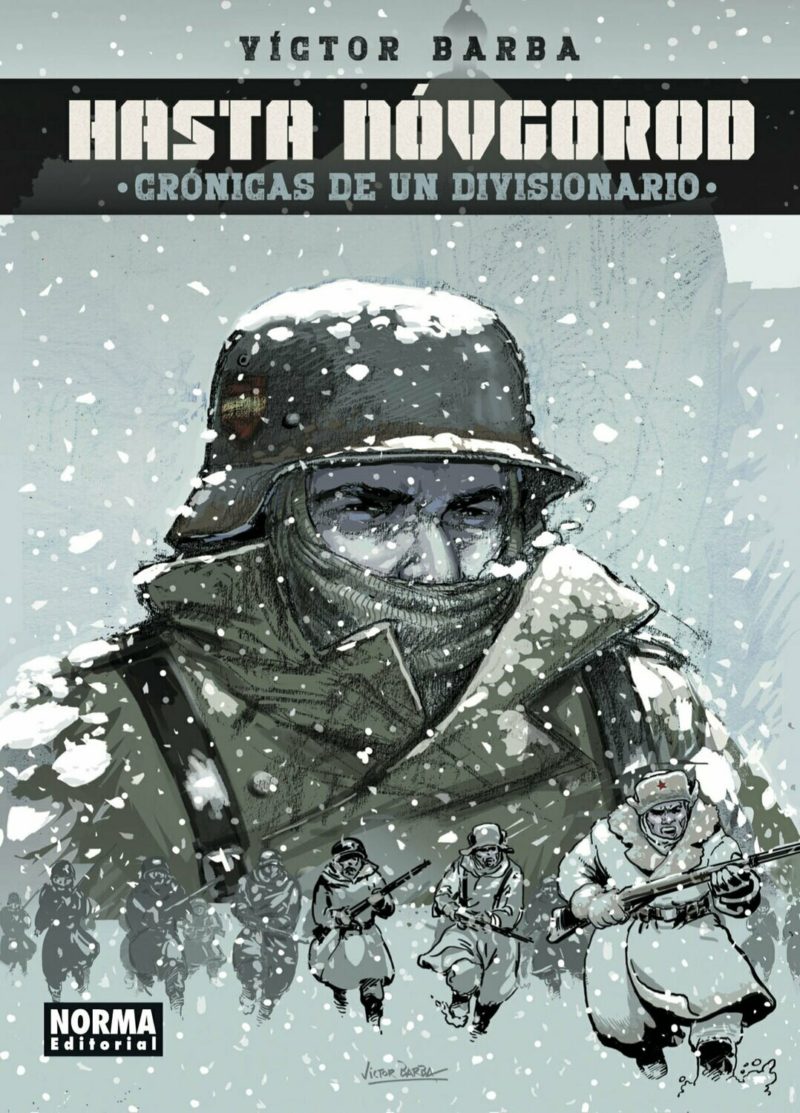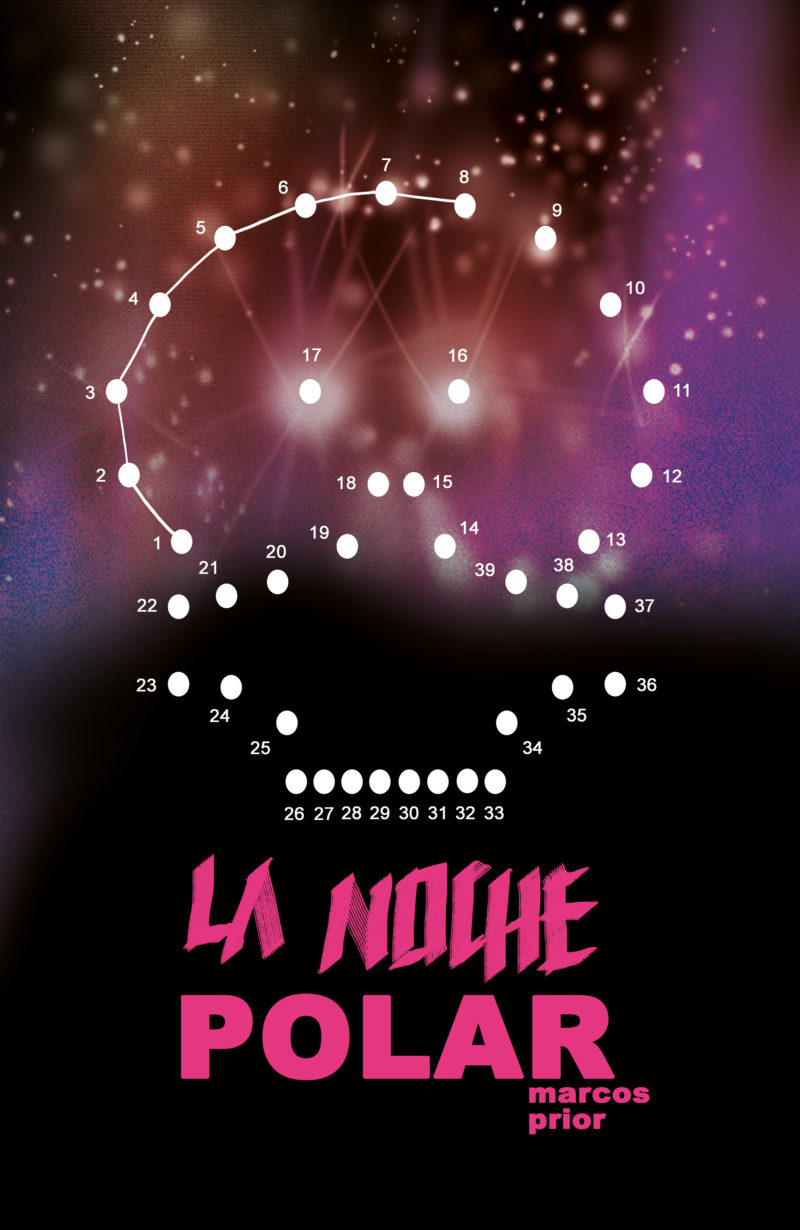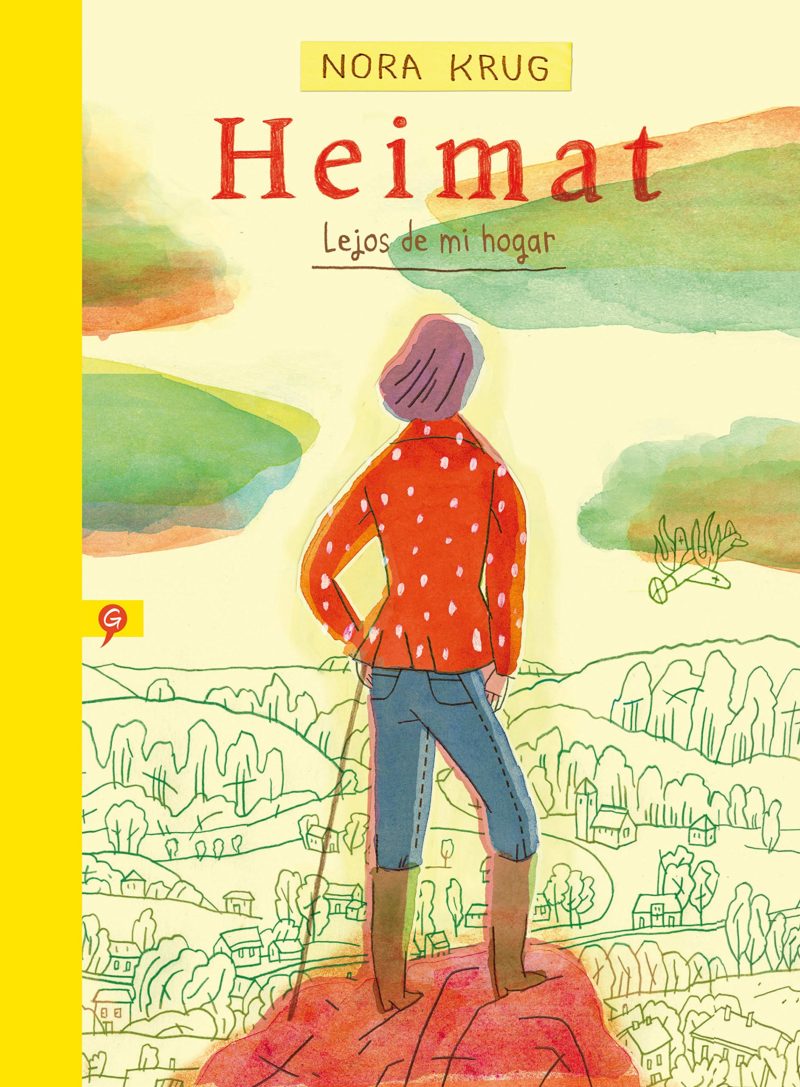Que las ciudades se llevan dentro ya nos lo contó Kavafis. Que en las ciudades ocurre cualquier cosa, y siempre es una y la misma lo imprimió Frans Masereel en unas tablillas de madera en el primer cuarto del siglo XX, cuando esas moles inmensas demandaban mano de obra inmigrante y pobre, el humo de las fábricas sustituía a las flores y la hierba y alguien podía morir tirado en una acera. Como ahora.
Son las vidas que conocemos las que talla este hombre contra la dominación de la guerra y a favor de las ideas: los nacimientos, los partos, el sexo sórdido de un viejo con una prostituta, el sexo prohibido del señor de la casa con la sirvienta debajo de un retrato impertérrito de la mujer a la que ya no desea, el sexo de los obreros en un solo cuarto lleno de niños y ese momento en el que los dos se desnudan mutuamente pero se visten muy solos y con vergüenza, la desesperación alcoholizada en un bar, los trabajadores en fila y en masa como un rebaño de cuerpos iguales entrando en la fábrica, las reuniones burguesas en los salones, la mirada torva y triste de un mendigo a esa pareja que se abraza porque a él se le negó el amor, los inicios de la relación de un hombre y una mujer volando como en un cuadro de Chagall.
Blanco, negro, madera de boj y tinta, los trazos gruesos de la xilografía y una sola historia en cada página. Masereel, del que Art Spiegelman dijo que su obra es una parte importante de la historia secreta de los cómics, inventó algo así como la novela grabado, una especie de historieta sin palabras que en realidad es un collage y es un mosaico y para la que se necesita cierto consenso: para unos es cómic, para otros es arte pero no es cómic, para otros es las dos cosas y para los demás no importa la palabra.
Todo lo hemos vivido o sabemos que existe. Hemos montado en tren, hemos visto barqueros en ciudades turísticas, nos han contado que en tiempos de guerra algunos soldados disparaban por la calle, hemos estudiado en una escuela, hemos lanzado pasquines y sabemos que, hace mucho tiempo, los hombres (los hombres varones) se reunían en un café para debatir sobre política, arte y literatura, las mujeres amamantaban en los parques y los niños venían al mundo en casa. En la ciudad hay bibliotecas, desfiles militares, funerales, hospitales llenos de camas en fila, circos, museos, una mujer sola que está enferma y un matrimonio que ya no tiene nada que decirse.
Que haya coches de caballos en los dibujos de Masereel, que existan sombreros de copa y corpiños y tiendas de corsés donde un tipo entrado en años puede fantasear con la última vez que se sintió libidinoso no importa absolutamente nada. La ciudad es, y no es, un retrato de la ciudad decimonónica con sus convulsiones políticas y sus luchas obreras. Un retrato a media altura, además: Masereel estampa pocas veces a ras del suelo: quienes vemos su ciudad, lo hacemos como si la hubiéramos creado nosotros. Como si flotáramos entre los edificios.
Como si pudiéramos transformar su sordidez en cierto tipo de ternura, o redención. Como si, al final, entendiéramos que todos somos víctimas del sacrificio y que asistir a esas vidas que pudieron ser la nuestra nos convierte en compañeros de viaje hacia la tumba y no, ya lo dijo Dickens, en una clase de criaturas extrañas con rumbo a otros destinos.
Quizá reflejar sea la mejor manera de explicar las mil caras del ser humano, y de sus construcciones, con las que no estamos de acuerdo y de mostrar también lo que merece ser salvado. Porque aquí hay violencia y hay arengas y manipulación y hay desigualdad y protestas e incendios y suicidios, pero también hay trabajo, fuegos artificiales, espectáculos y mujeres poderosas que sonríen cuando abandonan a un hombre y niños que se asombran ante una obra de arte.
Los obreros de Masereel recuerdan a Hart Benton y recuerdan a Hopper. Ese niño de una ciudad marinera que descubrió que quería dibujar en el momento en que sostuvo un lápiz con sus manos, aprendió también que tenía que irse de Bélgica a París y luego a la URSS, que debía abandonar el ejército y que su razón le conminaba a volverse pacifista y al compromiso. Conoció a Stefan Zweig, a Romain Rolland, a Rainer Maria Rilke, a Henri Guilbeaux: escritores, políticos. Compañeros. Masereel, contaba Rolland, era reservado como un español, simpático, fundamentalmente bueno e incapaz de la menor bajeza: «No entiende lo que pasa actualmente y eso le llena de horror». Lo que ocurría, por aquellos entonces, antes de La ciudad, al mismo tiempo que publica Mi libro de horas prologado por Thomas Mann, era la Primera Guerra Mundial.
Después, las ciudades surgieron, o se reinventaron, cual aves fénix, desde las ruinas. La vida siguió. Siguen las prostitutas, siguen los asesinos, los músicos, los perros, los suicidas, los ricos, los mendigos, las estatuas a los próceres, las bodas, las iglesias impertérritas y las orgías.
«Vendería mi alma al propio demonio para volver a tener veinte años». Se lo escribió a Rolland cuando frisaba la cincuentena. Tenía treinta y seis y la mirada muy vieja, muy sabia, cuando grabó como denuncia esa ciudad que es, ahora lo sabemos, todas las ciudades del mundo.