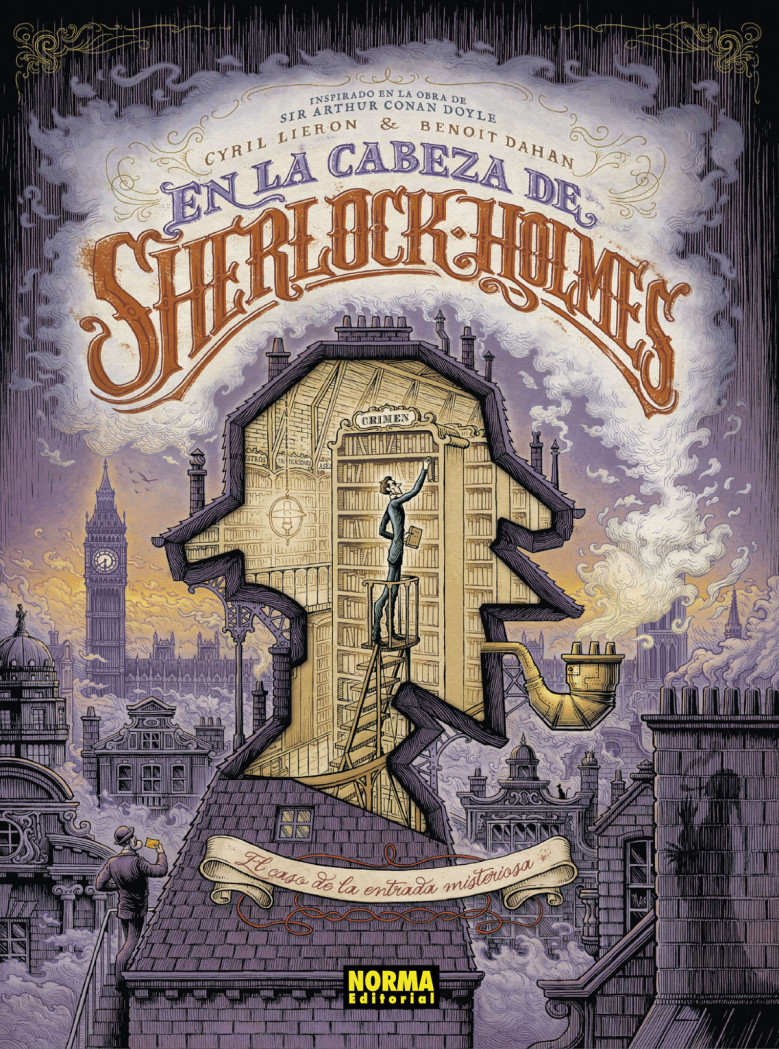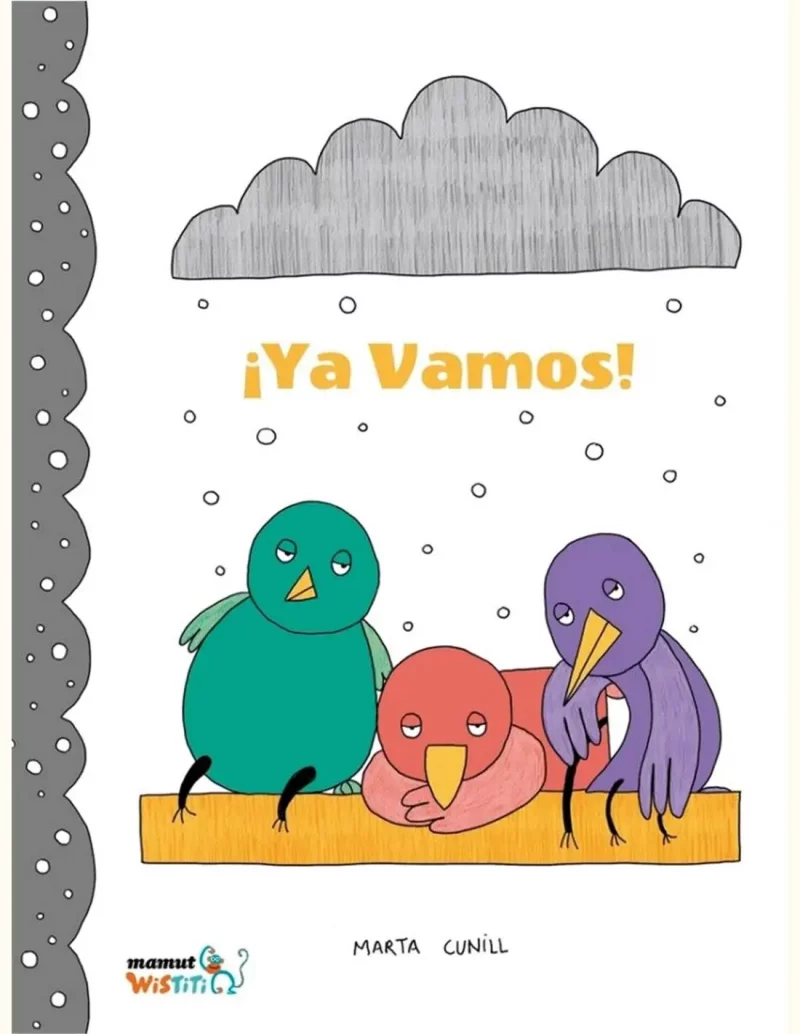«Esta novela gráfica experimental en progreso del artista F. C. Ware (1967-2050) condensa el vano intento desarrollado durante década y media de representar de forma gráfica las fugaces e inciertas sensaciones del amor, la infancia y del inefable pero indispensable aparato de la empatía humana». Con estas palabras (y muchas otras) del propio Chris Ware —«el Galactus del cómic», lo llamó una vez Santiago García—, impresas en la sobrecubierta, comienza Rusty Brown. Y digo que comienza así, porque los libros de Ware comienzan mucho antes de que accedamos a su interior. Baste recordar el formato de caja sorpresa/puzle de Fabricar historias. Nada en sus libros es azaroso, y Ware es celoso en extremo de la fidelidad al original cuando lo adaptan a otros idiomas. Redibujó la cubierta de Fabricar historias para su edición en nuestro país, ya que el título en español requería otro diseño, y en ocasiones Max ha recordado la anécdota de aquella vez que, cuando decidió publicar algunas páginas de Ware en su revista Nosotros Somos Los Muertos, este le envió por avión sus propias plumillas para que lo rotulase bien en español (las plumillas se perdieron por el camino y Max logro dar el pego por sus propios medios y sin que Ware supiera del extravío, pero esa es otra historia).
Con esta introducción de datos aparentemente misceláneos trato de apuntar en una dirección: Ware —a pesar de su mítica humildad y timidez— trabaja desde el convencimiento de que su obra es relevante. Y esto es importante por una razón muy concreta: trabaja en el medio del cómic, un medio que el conjunto de la sociedad muy pocas veces ha considerado artística o humanamente relevante. En las pocas líneas de la cita que abre esta reseña se condensa gran parte de la filosofía del dibujante. Vayamos por partes. Habla de «novela gráfica experimental» y de «representar de forma gráfica», y esta aparente redundancia sirve para recalcar su compromiso con el cómic y su concepto del mismo como un arte totalmente diferenciado de otros (literatura, ilustración, diseño). Digamos que Ware, en el abordaje de la vida de sus protagonistas, de sus recuerdos —a menudo poco fiables y matizados por los años y su impacto emocional—, está componiendo a lo largo de los años (ni más ni menos que «década y media» para completar unas 350 páginas) un equivalente gráfico al En busca del tiempo perdido de Proust. Ahí es nada. Y al igual que Proust, buscaba en sus escritos «la palabra justa», esa palabra que definiese y evocase al tiempo el objeto o la sensación concreta, o al igual que elaboraba larguísimas frases, Ware busca siempre la imagen justa que defina y evoque, y se detiene y extiende las secuencias gráficas, con un característico e inimitable ritmo moroso repleto de silencios significativos y momentos aparentemente banales que van conformando una atmósfera y transmitiendo unas sensaciones muy concretas.
Chris Ware ha impresionado y, por tanto, ha sido muy imitado en las últimas décadas, pero casi siempre de forma fallida. Lo han hecho incluso autores consagrados con un estilo ya pulido, como el George Sprott de Seth, precisamente, —a mi entender, una de sus obras más fallidas—. Sin embargo, Seth es capaz de firmar una obra maestra en Ventiladores Clyde cuando se olvida de intentar emular los tropos gráficos y narrativos de Ware y abraza el espíritu de sus cómics. En Ventiladores, especialmente en su segunda y mucho más moderna parte, Seth hace suya la declaración de intenciones —una de las más concisas y hermosas que he leído— de Ware sobre lo que desea aprehender de su obra: «las fugaces e inciertas sensaciones del amor, la infancia y del inefable pero indispensable aparato de la empatía humana». Y de la memoria, añado yo, como formadora de nuestra personalidad, aunque es posible que Ware ya la esté mencionando de forma implícita cuando habla de la infancia, la de Rusty Brown, el niño más tonto del mundo, y la del resto de personajes.
Casualmente, en paralelo a la lectura de Rusty Brown, he leído una de las novelas de Ingmar Bergman, Niños del domingo, y también aquí he encontrado notables paralelismos. Repetimos: la memoria, el amor, la infancia y, sobre todo, el inefable pero indispensable aparato de la empatía humana. Esta última, la empatía, es la clave absoluta en la obra de Ware, precisamente porque es el concepto menos contaminado por fórmulas de representación asimiladas y por tanto donde más puede aportar. Aquí es donde Ware —y Bergman— vuelan alto y ofrecen una visión única e irrepetible. Por supuesto, hay enormes diferencias entre ambos, en primer lugar porque cada uno lo hace desde un medio distinto (dos, en el caso de Bergman: cine y literatura) y porque sus referentes son casi opuestos. Mientras Bergman parte de una concepción elevada (trabaja en medios reconocidos artísticamente y elabora su obra desde la religión y la filosofía), Ware lo hace desde una concepción denostada (trabaja en el infravalorado medio del cómic y elabora su obra desde la cultura popular, de la que hace un alegato en mi segmento favorito del libro, la historia sobre los colonizadores de Marte). Es curioso que ambos autores hayan recibido a menudo los apelativos de aburridos y fríos, cuando su obra expresa todo lo contrario. Es más, si algo se le puede reprochar a Ware es un exceso de sentimentalismo: al comienzo de Rusty Brown menciona que no hay dos copos de nieve con la misma estructura y los compara con las vidas humanas, siempre distintas. A continuación repasa la vida de varios personajes que, efectivamente, es distinta en cada caso pero que tiene demasiadas similitudes en pro del dramatismo: relación conflictiva con los padres, infancia infeliz, trauma en la juventud que configura toda la vida adulta, sexo como motor o hecho que marca la existencia. Pero esta reducción es totalmente perdonable y comprensible. No hace falta ser un genio para intuir que todo esto tiene mucho que ver con la vida del propio Ware, y nada se cuenta mejor y con más sentimiento que lo que uno conoce de primera mano.