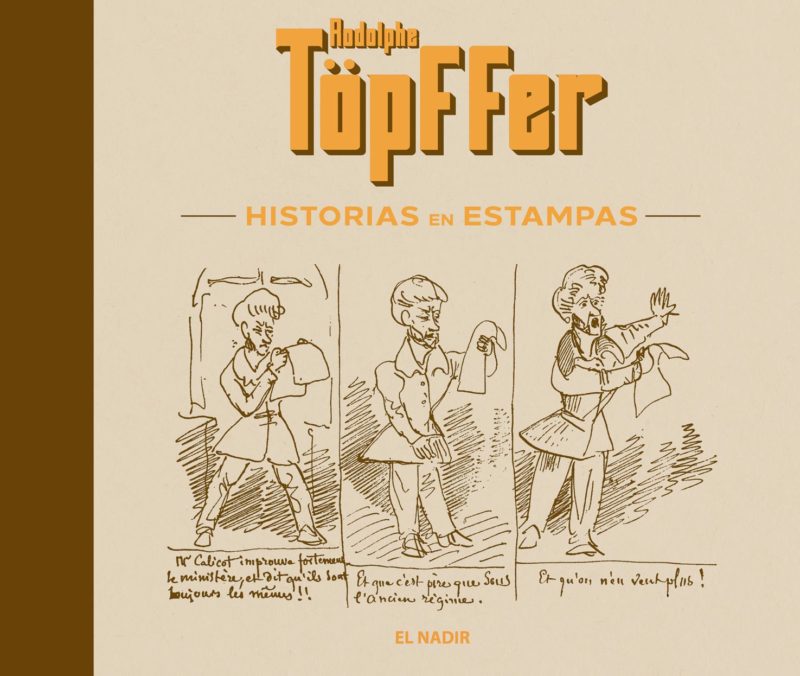En La noche que llegué al castillo queda demostrado que para dar forma a un buen tebeo de terror no es necesario acumular muchos ingredientes. El último cómic de Emily Carroll, cuya historia transcurre aparentemente en apenas unas horas y ocupa setenta páginas, se caracteriza por la sencillez, el ahorro narrativo y por contener los elementos justos para ocultar espeluznantes secretos. Un único escenario y apenas tres personajes: la anfitriona, la invitada y el decorado.
Leal a la generación de escritores que prefiguraron el goticismo literario entre los siglos XVIII y XIX, Carroll recoge la gran mayoría de rasgos que caracterizaron originariamente dicha tendencia: los paisajes nocturnos y los pasadizos laberínticos introducidos por Horace Walpole, los parajes desolados y la lluvia constante de Los misterios de Udolfo de Ann Radcliffe, las insinuaciones sexuales o la violencia presente ya en las novelas de Matthew G. Lewis o, muy posteriormente, de Richard Marsh. Todos están presentes y siguen funcionando, pero no por simple acumulación, sino porque se les extrae su jugo esencial, porque se entiende cuál es su auténtica naturaleza.
Ese respeto hacia sus predecesores no está reñido, ni mucho menos, con la experimentación ni con la propia idiosincrasia. Fogueada desde hace años en Internet, donde publicó sus primeros trabajos, y claramente influenciada desde hace tiempo por el manga, la joven historietista canadiense entiende la página a modo de pantalla, llenándola de dibujos de gran tamaño, obviando la separación entre viñetas o el orden habitual de lectura. Mediante ese esquema formal, violenta los artificios clásicos para acabar manchándolo todo de sangre y de dudas. En sus dibujos en blanco y negro, el rojo es más rojo que nunca, brillando en algunos rincones en las primeras planchas, y salpicando cada vez más centímetros cuadrados a medida que se acerca el desenlace.
Como en sus títulos anteriores, vuelve a tomar los cuentos infantiles a modo de lejana inspiración, si bien en esta ocasión ya han dejado de ser el soporte básico. Ahora suenan intercalados (e inacabados) dentro de una narración menos convencional aunque igual de contundente. Los utiliza a modo de pistas poco claras, de fábulas con dudosa moraleja, de misterios ocultos tras puertas cerradas que al abrirlas se escapan en un susurro. Pues, manteniéndose fiel a esa austera norma autoimpuesta referida más arriba, renuncia a las explicaciones, a cualquier tipo de aclaración innecesaria, a las justificaciones que pretenden acercarse a un verismo carente aquí de sentido. Juega con las reglas de la fantasía y de lo sobrenatural, modernizándolas y feminizándolas. Así, es consciente de que no hay escepticismo que superar, de que con la única mesura de su propio talento y de sus intenciones todo le está permitido, y de que se mueve en uno de los géneros que mejor evidencian el espíritu libre del cómic como medio.
Más sensual y huidiza que nunca, se muestra dispuesta a llegar hasta el final, llenándolo todo de apariencias y equívocos. La misión que una de las protagonistas parece perseguir en un principio, se acaba diluyendo hasta acabar intercambiando los roles con su partenaire. Las puertas parecen tener ojos, suenan golpes en el pasillo, ese gabán empapado colgado en el respaldo de la silla se levanta como las alas de una criatura espeluznante. De ese modo, nos exige máxima atención, que nos fijemos en los detalles y tratemos de captar a la primera las insinuaciones y los sobreentendidos. Todo asusta, pero no podemos apartar la mirada.
Dibujar cómics de miedo —y llevarlos a buen puerto— choca contra el impulso habitual en el lector de intentar descubrir lo más rápidamente posible lo que va a acontecer a continuación. Por eso la información debe dosificarse a un ritmo adecuado, los velos han de descubrirse en el momento justo. Carroll controla tales mecanismos con pasmosa facilidad.