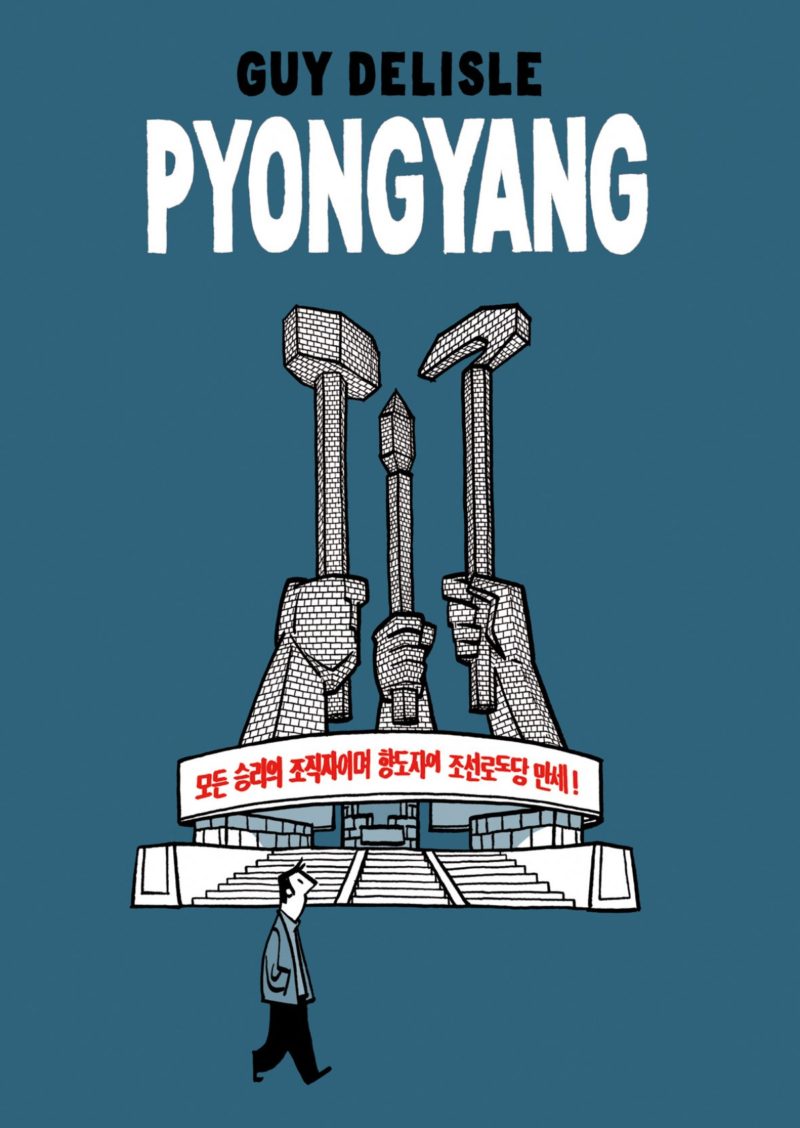Hay algo de anticómic en las páginas de El caminante, una de las obras más importantes del japonés Jiro Taniguchi. Si la historieta, al igual que la narrativa literaria, se articula habitualmente en torno a una anécdota, El caminante carece de ella. Su argumento es tan sencillo como esto: un hombre ni joven ni viejo, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, pasea. Y así transcurren el centenar y medio de páginas de esta historia sin historia. El momento más emocionante del libro podría ser aquel en el que el protagonista recibe un pelotazo y se le rompen las gafas. Guau.
Taniguchi pasa por ser el más europeo de los dibujantes japoneses, afirmación fundamentada en el reconocimiento obtenido del público y la crítica del viejo continente y en sus colaboraciones con guionistas franceses como Jean-Pierre Morvan o Moebius. El mangaka ha llegado a confesar su devoción por los tebeos europeos, que hojea fascinado sin entender una palabra, y su forma de entender el dibujo recuerda sin duda a la línea clara francobelga. Pero el dibujante es también, de hecho, un claro exponente de muchas características que atribuimos a la cultura japonesa, empezando por la minuciosidad y el gusto por lo moroso y acabando por ese refinamiento que consiste en explicar el mundo poniendo el acento no en el ser humano, sino en aquello que lo rodea y que en gran medida lo modela. Ciertamente, es difícil argumentar que El caminante sea su mejor obra cuando se pondera la sutilidad emotiva de El almanaque de mi padre, Barrio lejano o Los años dulces, pero es una excelente puerta de entrada a la obra del autor, tal y como debieron de pensar los responsables de El Víbora cuando comenzaron a serializarla en 1992, provocando en los lectores de aquella revista desaforada y contracultural una especie de shock anafiláctico.
No es sencillo señalar cuáles son los elementos que hacen de El caminante una obra emocionante, en el sentido de que acaricia y hace cosquillas en el alma humana. Tal vez sea su capacidad para recordarnos sin palabras ni aspavientos aquel día que elevamos la vista y nos sorprendió un árbol en flor como si fuera la idea de un árbol en flor. O aquel otro en que nos envolvió una brisa con olor a hierba y ya fuimos incapaces de olvidar jamás aquel aroma. Conseguir todo esto, con el dibujo austero y preciso pero envarado de Taniguchi, es algo que va más allá de la pura maestría técnica y artesanal y que nos habla de un artista. A veces, no contar nada es la única manera de contar lo que importa, de trazar un camino sin ramales que nos despisten. Un camino, eso sí, repleto de bancos en los que detenerse a contemplar por primera vez aquello que hemos visto mil veces y que por eso mismo no conocemos.
Las militancias siempre son un coñazo y suelen dar lugar a panfletos, aproximaciones maniqueas que no hacen sino reforzar los argumentos en favor o en contra del asunto que ya sostiene el lector. Taniguchi ha caído en ocasiones en esto mismo (aunque suele ser de los que solo meten un pie en la trampa), de manera que se agradece doblemente cuando es capaz de transmitir su ideario desde un punto de vista mucho más universal, desprejuiciado y sin recurrir al conflicto forzado, como es el caso de El caminante. Porque, en última instancia, el tema de este libro es el diálogo entre el hombre y el mundo. Otra de sus grandes obras, La cumbre de los dioses, comienza como una lucha antagónica de la voluntad humana tratando de doblegar la naturaleza para acabar encontrando la auténtica paz de espíritu en la comunión entre ambas. En El caminante Taniguchi no necesita ni siquiera recorrer ese espacio de aprendizaje. Cuando hablábamos de que el autor es un claro exponente de la cultura japonesa nos referíamos especialmente a la filosofía implícita en casi todos sus trabajos, una filosofía que bebe de religiones orientales como el budismo y el sintoísmo y que tiene sus raíces en el concepto animista de que todo lo que nos rodea, planta, animal o cosa, tiene un alma, y que existe una fuerza que conecta todas estas esencias. En El caminante, y en menor medida en otra de sus obras, como Furari, Taniguchi se echa a un lado, intenta no distraernos con su presencia como demiurgo y se limita a pedirnos que miremos atentamente a nuestro alrededor y escuchemos el latido del mundo.