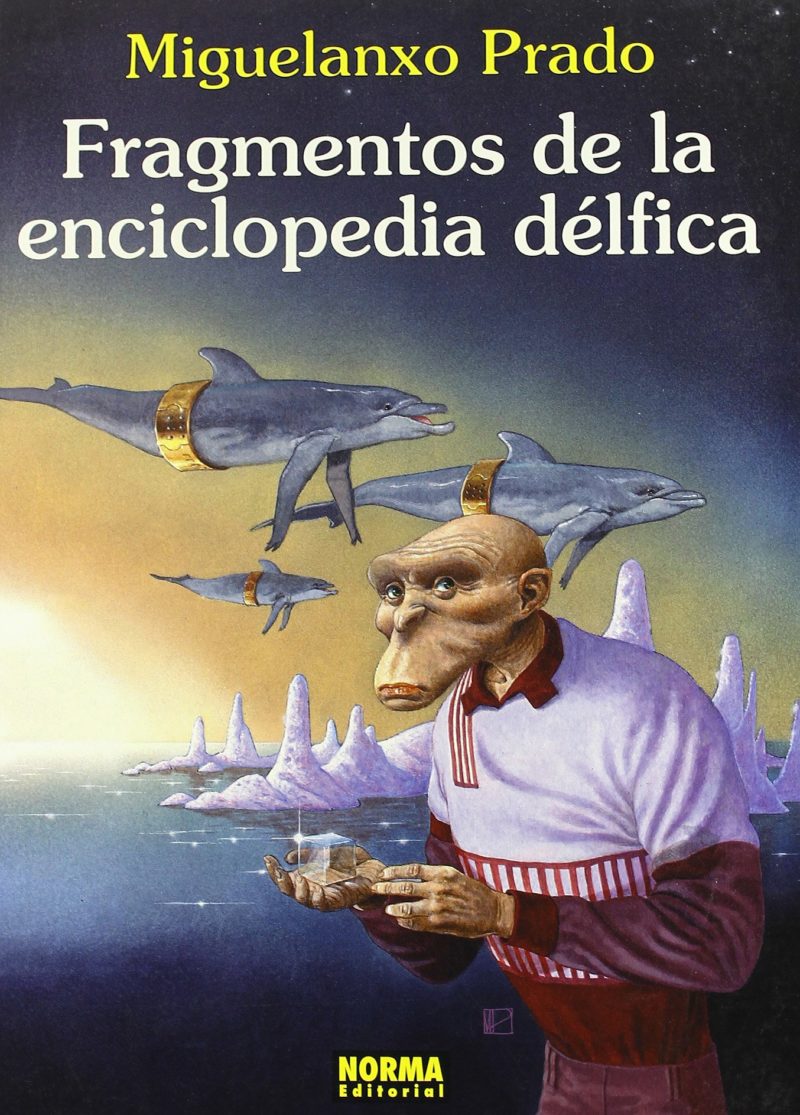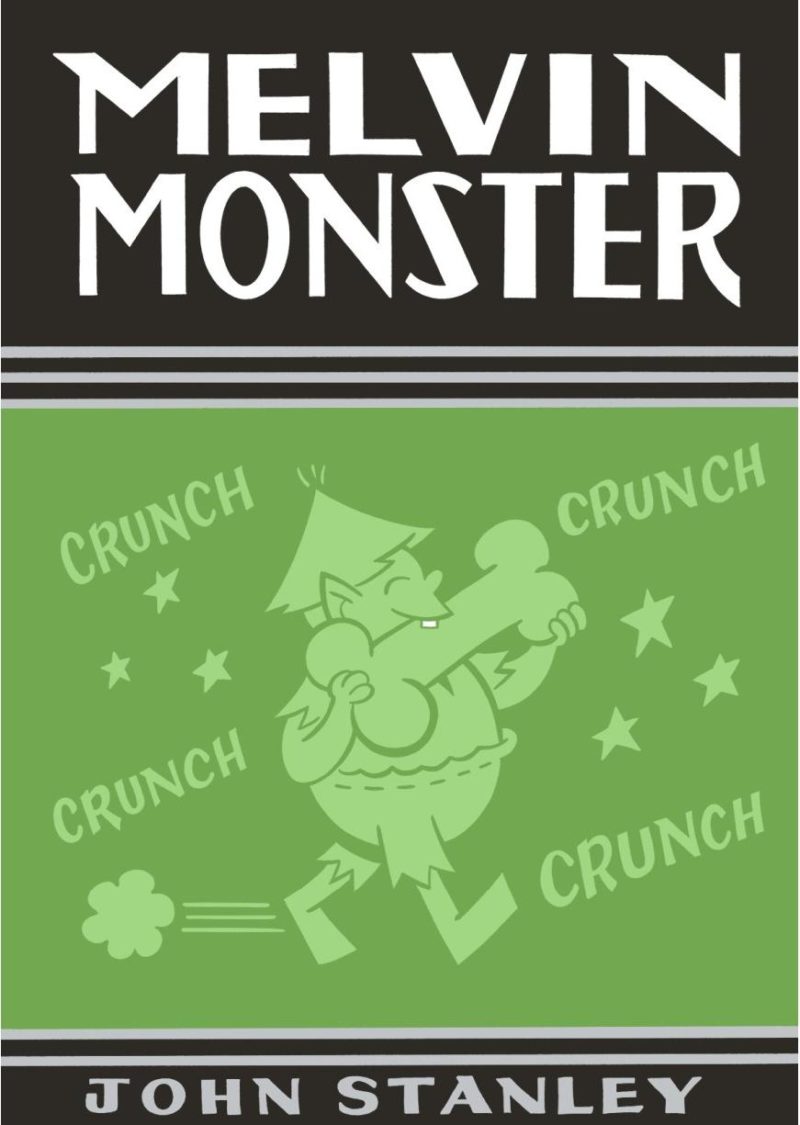Me encantaría resolver esta reseña diciendo, sin más: «Joann Sfar es el placer de narrar, y ya lo demás son matices». Pero claro, el meollo está en los matices, que son muchos. A eso vamos.
De Sfar se ha dicho mucho, y a estas alturas se ha convertido ya en un personaje, en la misma medida que lo fue Hugo Pratt o que lo es, de otra manera, alguien como Alan Moore. (Otra cosa son los autores que se utilizan a sí mismos como actores en una suerte de autoficción más o menos honesta: Robert Crumb, Joe Matt, Lewis Trondheim.) Un señor incapaz de estarse quieto: historietista, escritor, cineasta, guionista; un creador en permanente ebullición y sin rastro de miedo escénico, capaz de abordar con la misma pasión y el mismo desparpajo el diario personal o la reescritura pudorosa de un clásico de la BD como Teniente Blueberry.
De él se ha dicho a menudo que es inconstante, que deja las series colgadas, como si se aburriera de ellas, o como si no supiera cómo rematarlas. De hecho, se le reprocha también que a veces parece que vaya dibujando sin estructura previa, dejándose llevar, hasta que se da cuenta de que le quedan dos páginas y tiene que cortar el hilo de la narración a cuchillo, improvisando un cierre un poco en falso. Y algo de verdad hay en esos reproches si nos ponemos puntillosos y académicos. Pero nada de eso eclipsa el goce, la alegría que transmiten sus libros, incluso los más imperfectos. (Sobre todo, los más imperfectos.) Volvemos a la primera frase: el placer de narrar.
Se ha dicho también que cuando peor dibuja es cuando mejor dibujante es, no sé si se me entiende. Y este es uno de esos matices donde hay meollo. Sfar es uno de esos autores a los que se odia o se ama, sin término medio, y, del lado hater, el reproche más común es el de su mane- ra de dibujar. Dibuja feo, aunque no siempre. Dibuja raro. No respeta cánones, rompe su propio estilo cuando le apetece, se recrea a veces sin que parezca que viene muy a cuento. Dibuja como escribe, en realidad, y eso es muy difícil, muy poca gente lo consigue, y mucho menos en un campo tan convencional y codificado como la BD, el tebeo francés de toda la vida, ese que pusieron patas arriba Sfar y sus compañeros de la Nouvelle BD (Trondheim, Blain, Guibert, Da- vid B) en los años noventa del pasado siglo. Ese que, sin embargo, acabó por asimilarlos, porque una industria potente hace eso: digerir las rupturas, convertirlas en tendencia, pulirles las aristas más incómodas.
Aspirina tiene 17 años desde hace300 y es la mejor jugadora de Warhammer del mundo, en plan: LA MEJOR. Pero 300 son muchos años y se aburre
Otra cosa que Sfar hace mucho es mezclar. Mezcla referencias y citas, influencias e intereses. Mezcla a Brassens y a Gainsbourg, la tradición hebrea, los tebeos de Marvel y las criaturas de Lovecraft. Mezcla a sus personajes, a veces. Como aquí, por ejemplo. Aspirina aparecía ya en una de sus series «mayores», por así decir: Vampir. Y, bien avanzada la historia, nos tropezamos con el profesor Bell, que también tuvo serie propia. (Hay que aclarar: con Sfar hay que hablar de series, es raro encontrar libros que no tengan una continuidad posterior, aunque también los hay; todo en él es torrencial, por así decir.) Además, Vampir tiene otra serie paralela, Pequeño Vampir, una macabra exquisitez para público infantil que ha sido la última incursión de su autor en el cine (Petit Vampir, 2020).
Pero sigamos con Aspirina, el personaje. Que crece con respecto a su primera aparición en Vampir, igual que Sfar ha crecido en este tiempo como autor. Es una maravilla leer unos diálogos que suenan tan a hoy mismo (imagino que buena parte del mérito ahí le corresponde a Rubén Lardín, traductor de lujo), y dejarse llevar por el discurso melancólico, burbujeante y divertidísimo de una no muerta que lleva trescientos años siendo una teenager, para bien y para mal. Aspirina dispara sus dardos contra todo y contra todos. Es impagable cómo se burla del profesor de filosofía encantado de conocerse, o de ese intelectual a la caza de la jovencita impresionable que la encuentra en el puente, a punto de jugar al suicidio. Es muy interesante comprobar aquí la evolución del Sfar historietista comparando esta versión del personaje con su primera aparición, pero también cómo han cambiado sus intereses, y cómo se enfrenta ahora a la página, a la narración y al dibujo. Y es reconfortante comprobar la poquísima vergüenza que sigue teniendo: ¡ese segundo bloque del libro que es, tal cual, una partida de rol! (Joann Sfar, no te mueras nunca.)
La edición, de Fulgencio Pimentel, es impecable, está de más decirlo; uno de esos libros bellísimos a los que nos han malacostumbrado.