Mediados de los años setenta. En un suburbio de Seattle una extraña enfermedad se extiende entre los adolescentes. Los síntomas son deformidades. Pueden ir de pequeños bultos, a veces solo un eccema, a nuevas extremidades. Nadie sabe por qué aparecen ni cuándo se irán, solo que son contagiosas y que quienes las sufran deberían tener la decencia de esconderse.
Agujero negro es un culebrón de adolescentes, un melodrama o folletín más, que tiene la particularidad de que la mitad de sus protagonistas sufren mutaciones contagiosas. De no ser por las malformaciones, podría tratarse de cualquier drama teenager en los que la cultura estadounidense es tan prolija. Pero es una historia de don Charles Burns. Un autor que resiste comparaciones con una suerte de Kafka bajo la mirada de David Lynch.
El ambiente en el que se desenvuelven es el marco habitual de los años setenta en Estados Unidos. Se habla de Emerson, Lake and Palmer como el «nuevo sonido». Hay un tal Bowie que está empezando y aunque es muy raro, va gustando. Y las chicas se encierran en su habitación para hacerse confesiones y llorar escuchando el Harvest de Neil Young. Además, por supuesto, también aparece otro tópico de esa época y la cultura americana, las drogas. La vida de los personajes gira en torno a la marihuana. No falta el LSD. El ritual, en general, de cogerle la mano al chamán y dejarse llevar, por el que suelen pasar buena parte de los jóvenes.
Los padres, sin embargo, o los adultos, nunca están presentes. Solo son un eco lejano, un estamento que coexiste y que en el peor de los casos castiga y pone limitaciones a los protagonistas. Pero están muy lejos de la narración, porque esta, como se ha dicho, es una historia de adolescentes.
Hay que destacarlo, ya que la forma de pensar es arquetípica de esa edad. Llega a alcanzar, incluso, tintes poéticos lo bien que Burns describe esa exaltación de los sentimientos. Los personajes se enamoran de forma trágica, como si les aguardara el fin del mundo a la vuelta de la esquina. Su objetivo es huir, escapar, aislarse. Si no están juntos nada tiene sentido, nada será igual si no vuelven a verse. Solo quieren entregarse a alguien sin condiciones. No tienen la personalidad formada, no han perdido la inocencia, y eso es adorable. Al menos para quien ha sido adolescente.
Sobre todo porque mientras tienen esta conducta, llevan como pueden sus cuerpos deformes. Uno de los protagonistas, Rob, tiene una segunda boca por debajo de la nuez, en el cuello. Es pequeña y habla en sueños. Suele decir lo que su propietario no quiere que se sepa, es como una ventana de su subconsciente. La amante de este chico, Chris, lo descubre mientras echan un polvo borrachos. Son viñetas difíciles de olvidar. Igual que la cola de reptil que tiene en el culo otra de las protagonistas, Eliza. En algunos pasajes hay juegos de seducción que se cocinan a fuego lento. Tensión sexual llevada con maestría por Burns que perturbará al lector cuando se sienta excitado por situaciones o personajes con malformaciones. Las típicas historias de adolescentes perdiendo la virginidad nunca se habían tratado desde este prisma.
La atmósfera, ya de por sí inquietante, gana en misterio con la inclusión de flashbacks continuos. Pero lo mejor es que, conforme se va completando el puzle, no llega el típico final en alto. Todo transcurre sin más, lo que la dota de fuerza y aún más originalidad.
Los simbolismos y metáforas que sugiere la obra son múltiples y al gusto del lector. La adolescencia como fase iniciática, la necesidad de ser diferente sin saber cómo, los primeros celos insoportables, los sentimientos que se teme que nunca volverán jamás a manifestarse de forma tan intensa. Las deformidades, obviamente, forman parte de los profundos cambios que se experimentan a esa edad.
El dibujo, en contrastes de blanco y negro y de trazo muy cuidadoso, muestra a unos personajes a menudo hieráticos, paralizados por lo que se les viene encima. En la edición en doce revistas que publicó Brut Comix aparecen los retratos de la orla de jóvenes del pueblo. Son un antes y un después de las deformidades y auténticas joyas que, de hecho, inspiraron una serie de fotografías a Max Oppenheim a la que hay que echarle un ojo. Muchos otros han contado lo mismo que Burns en Agujero negro, pero es difícil encontrar que nadie lo haya hecho desde una perspectiva mística tan atrayente, como un eterno retorno a esa fase de la vida en la que todo cambió para siempre. Charles Burns tardó diez años en dibujarlo. Siempre se ha citado que cuando empezó, se llevaba el comic book de autor, y que cuando terminó, en 2004, solo vendían el formato novelado. La industria del tebeo también cambió ¿para siempre?


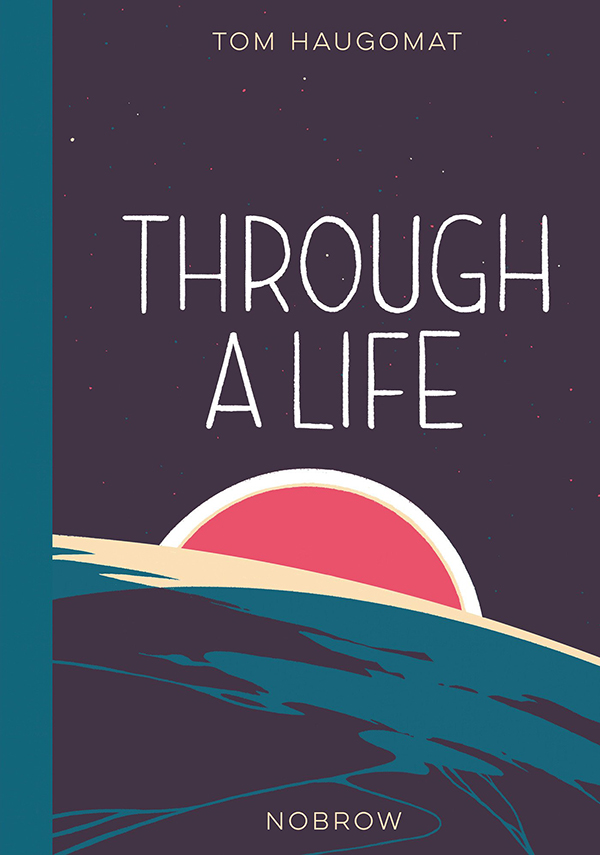
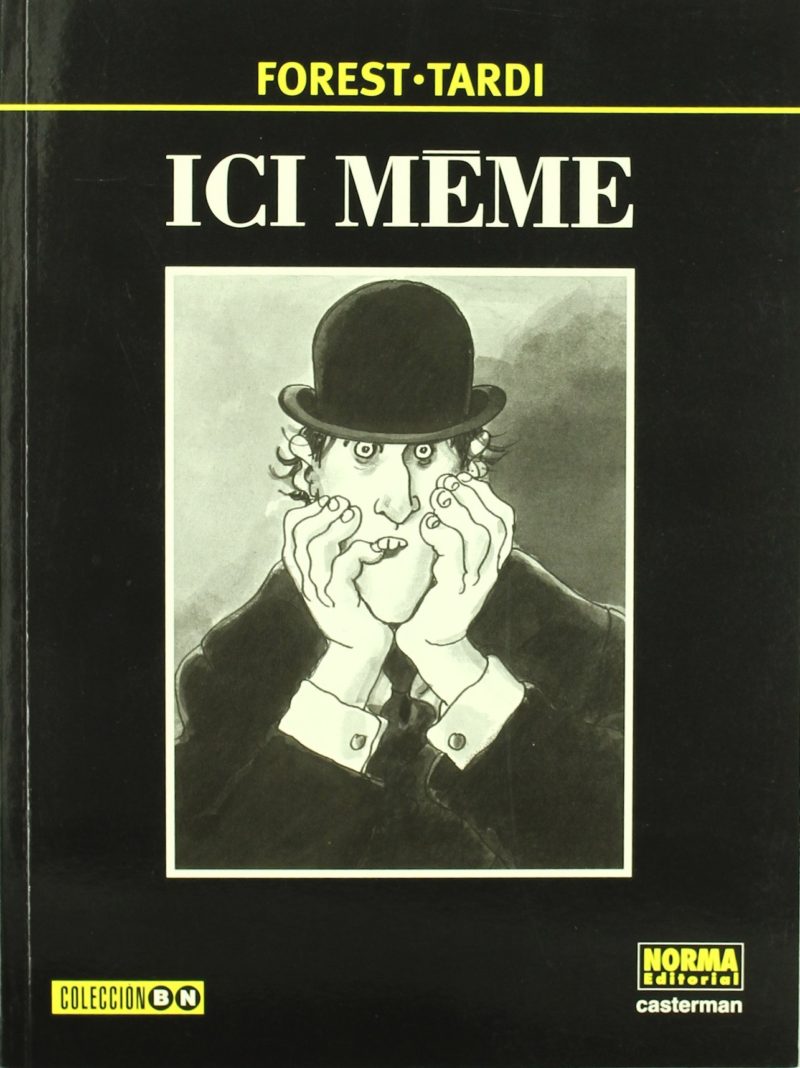

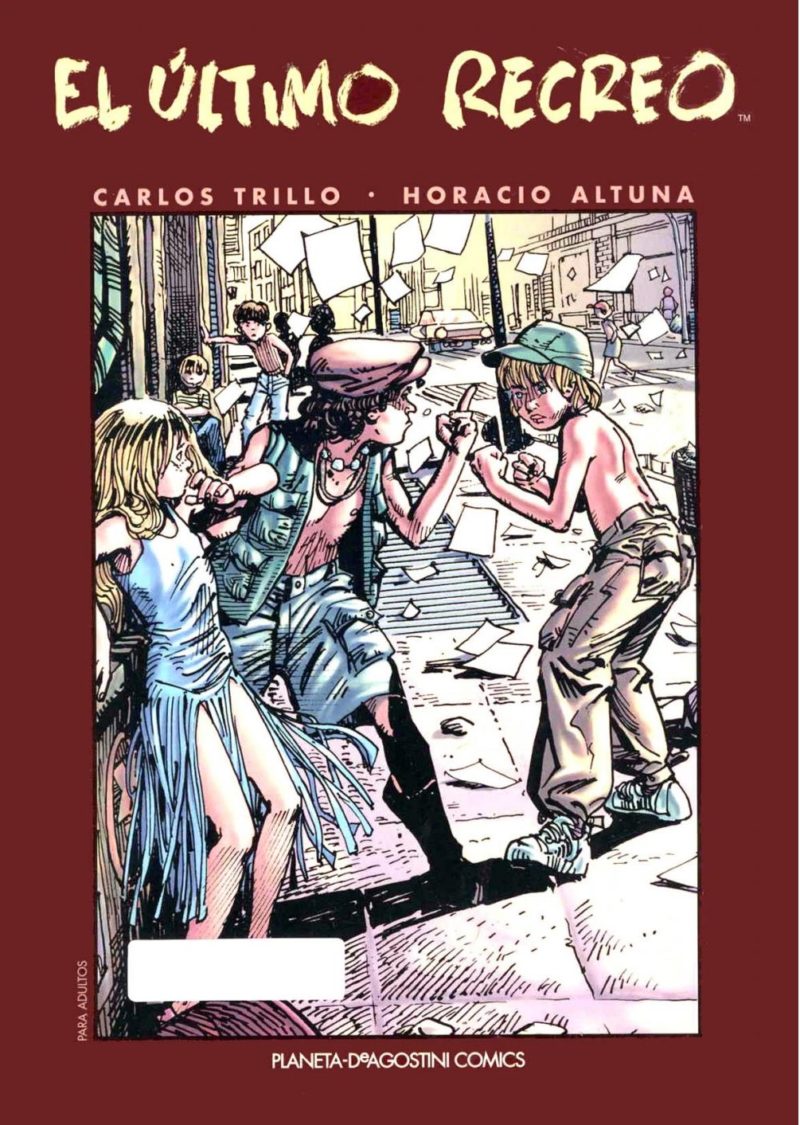
1 comentario
Añade el tuyo[…] de Ghost World (Daniel Clowes, 1995) y el mundo onírico e invadido por el extrañamiento de Charles Burns, entre otras referencias clave en la educación sentimental del autor, como lo son el cine de […]