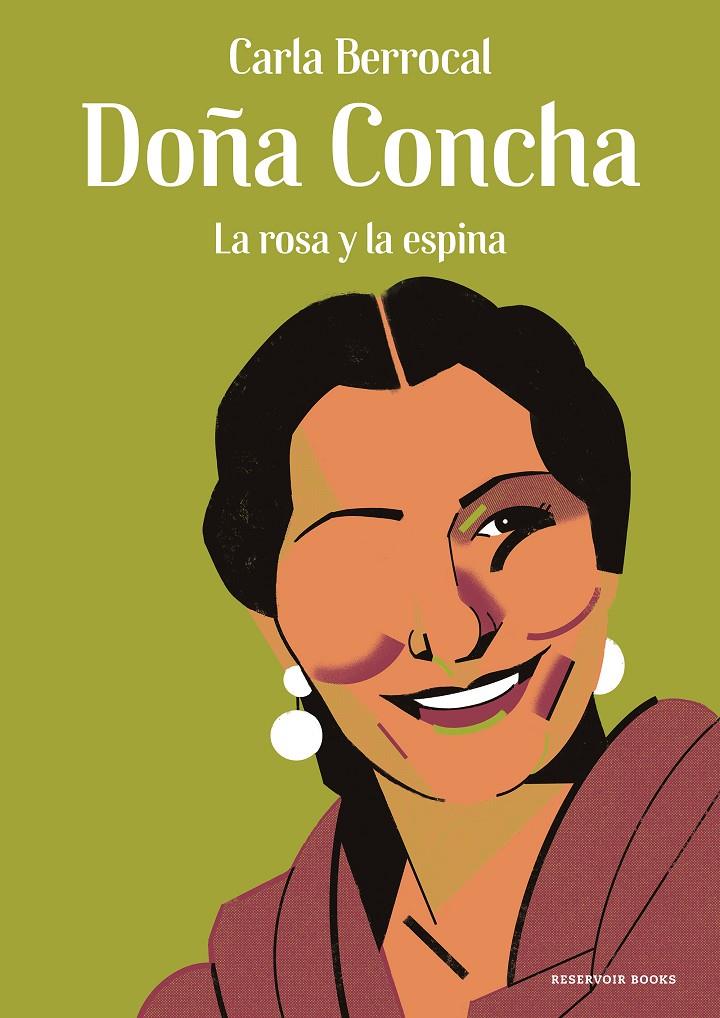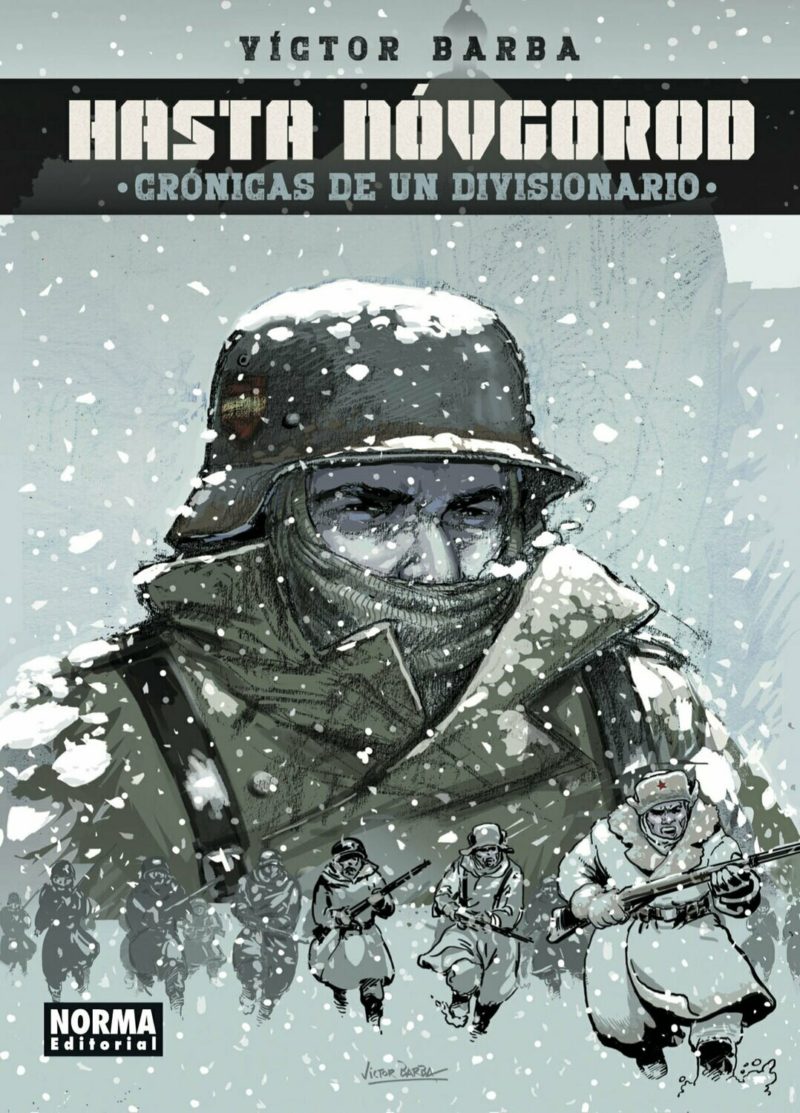Para hacer historias autobiográficas con éxito en formato cómic es importante que la propia vida del autor —100% materia prima narrativa, sin aditivos ni edulcorantes— alcance niveles de patetismo incompatibles con la fe en la especie humana. Este, precisamente, es el secreto de Joe Matt. Que sea imposible leer Pobre cabrón (o cualquiera de sus series siguientes, incluidas en Peepshow) sin mirar por encima del hombro a esa desgraciada alimaña.
Es un trabajo magistral, principalmente por todo lo que anticipa. Ese personaje, fracasado sarcástico, pajillero compulsivo, consumidor anticapitalista y religiosamente conspiranoico no se veía en realidad a principios de los noventa, donde todo era estética grunge y antiautoritarismo de MTV. Pero hoy, con internet, los Joe Matt del mundo han sacado la cabeza a la superficie infectando a toda una generación, y lo que es peor, insuflando entre los pobres cabrones una babosa sensación de autoestima, continuamente retroalimentada, como el agua de una fuente.
Nada nunca es suficientemente bueno para el genio-por-descubrir, salvo las fantasías con que se masturba boca abajo sobre la cama. Así, deja la vida en común con su novia Trish para irse («quiero concentrarme más en mi trabajo») a compartir un cuchitril con Charles, un fotógrafo irritantemente culto al que Matt por supuesto odia. Página a página, su existencia se va volviendo más miserable ante sus ojos, pero, al mismo tiempo cada peldaño bajado aporta corrosión y certeza a su discurso.
Harta de que su novio solo la valore cuando algún colega le dice que nunca encontrará a otra tía con esas tragaderas, Trish se larga y rehace su vida con otro tipo. La vida del artista que se encamina hacia la treintena se resume en dibujar menos de lo que debería, quedar con sus dos colegas, los también dibujantes Seth y Chester Brown, y martirizarse, bien con citas que nunca le satisfacen, bien con el cilicio del autodesprecio: no merezco nada, voy a morir solo, etcétera. Oh, pero no todo-todo es autobiográfico, afortunadamente para el personaje. También hay un momento en el que Matt se ve envuelto en un ménage à trois con dos mujeres, liberales y atractivas de un modo amateur. El propio autor se encargó de aclarar, años más tarde en una entrevista con el cantante de la banda Weezer, que la situación «era totalmente ficticia. Nunca ocurrió […] ahora me arrepiento porque es una de las pocas cosas de ficción en mis cómics». Pero no, ni siquiera poniéndole dos libertinas delante al pobre cabrón, este es capaz de consumar la fantasía, y acaba huyendo envuelto en una crisálida de sudor para cascársela a solas en el retrete.
Que es, probablemente, lo que haría cualquiera en su situación. Sí, tú también.
Porque este es, en realidad, el indigerible poso que deja esta historia, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a este desdichado imbécil? ¿Has asistido alguna vez a un recital amateur de poesía, en el que siempre aparece alguien con aspecto de trabajar recogiendo lecturas del gas para subir a la tarima y declamar un poema —y perdón por la palabra— bukowskiano? Al que el resto aplaude, porque aunque les suene inverosímil (¿Sentir en el lóbulo el jadeo de tu ardiente jefa ejecutiva sobre un lecho de folios de fotocopiadora amarilleados por la destemplanza? ¿Tú?) les suena familiar y hay que tener un poco de tacto para con el organizador del evento, acaso el peor poetastro de todos, suma de clichés irreconciliables, alipori al que la parodia no alcanza, ojos de mayonesa amarillenta y resquebrajada pero eh, que se ha pegado toda la semana poniendo carteles por el barrio y no cuesta nada ser amable y, además, él es una buena persona. Y los aplausos continúan para recibir a una joven gordita con una camiseta azul cielo que lleva impresa una cita de Wislawa Szymborska.
Joder, al menos Joe Matt tuvo la decencia de verse desde fuera.