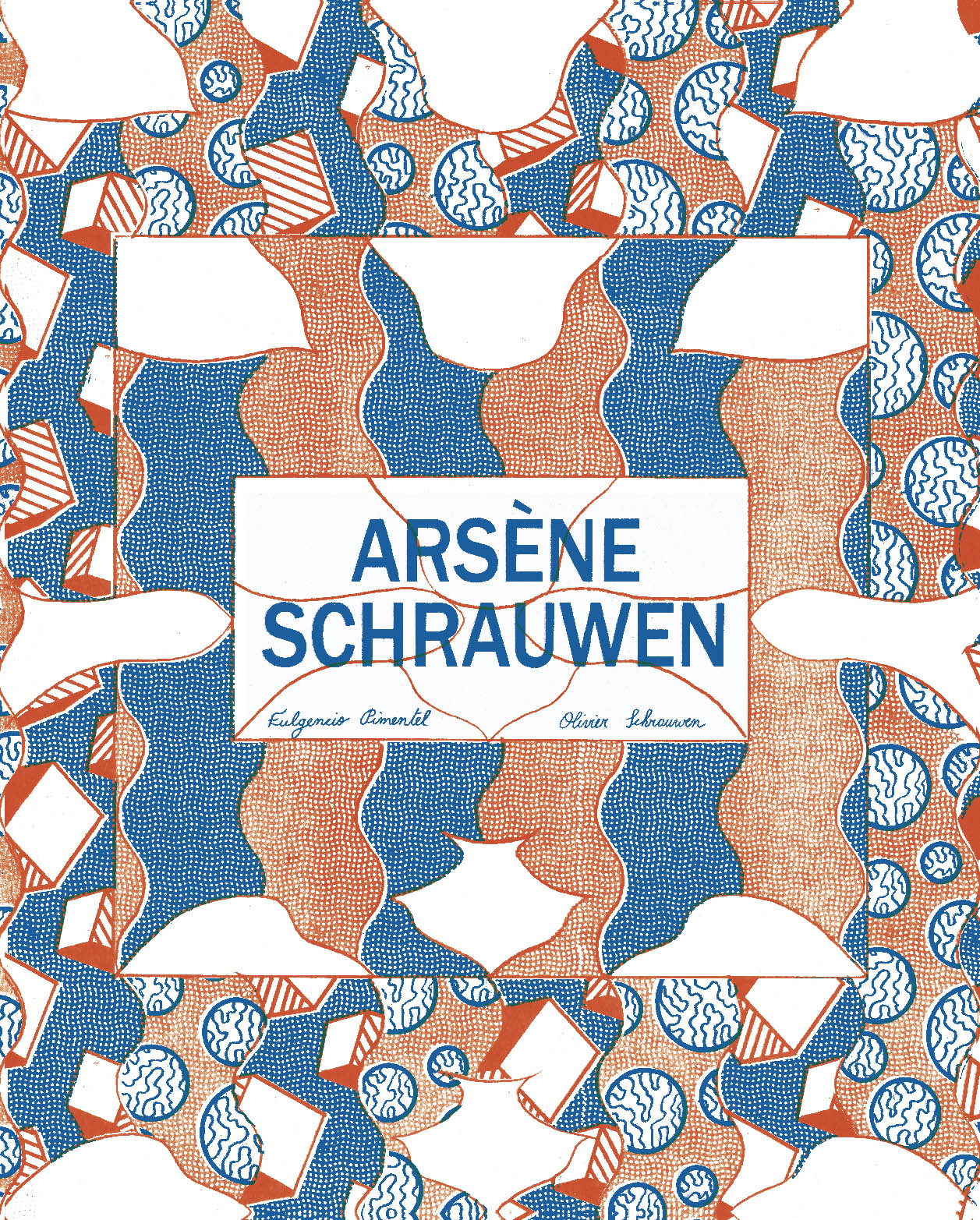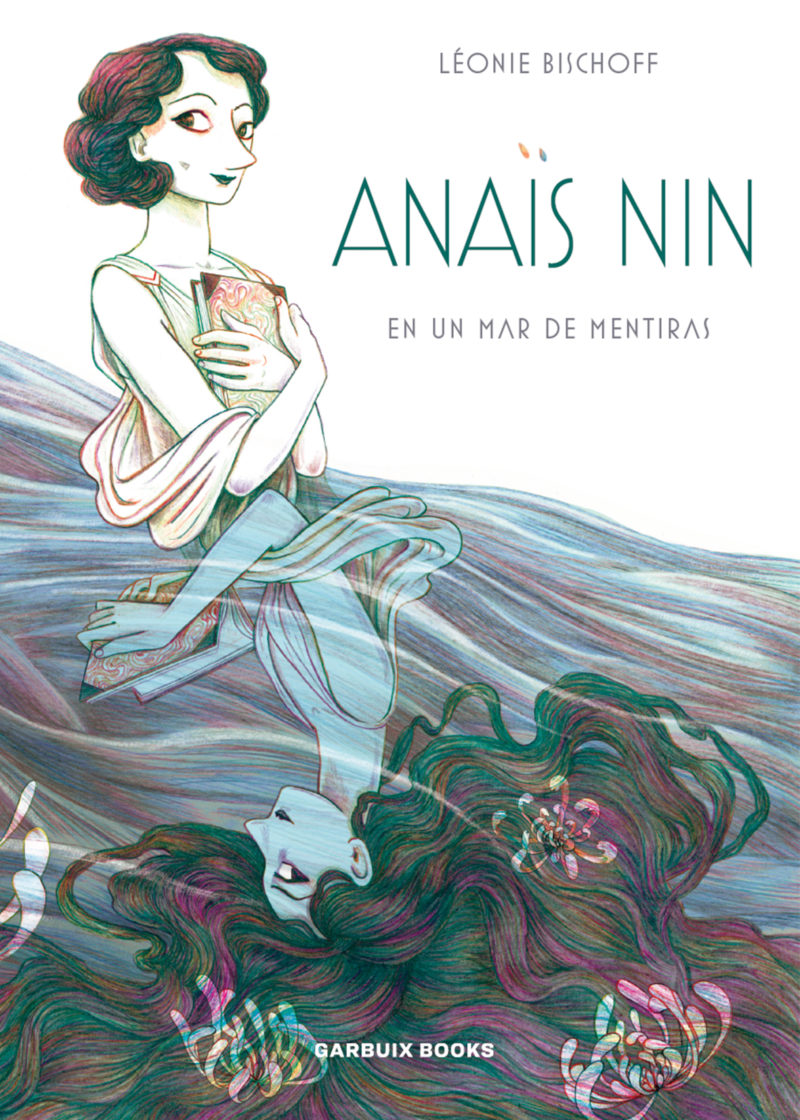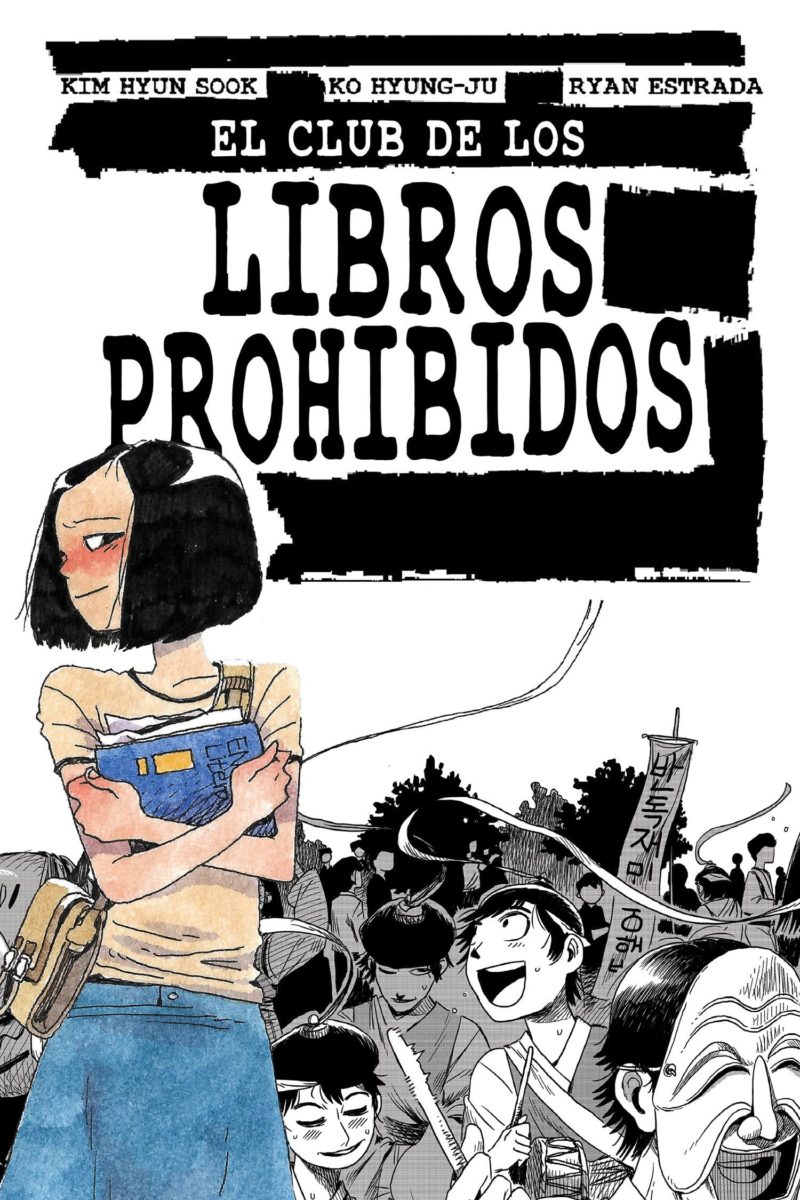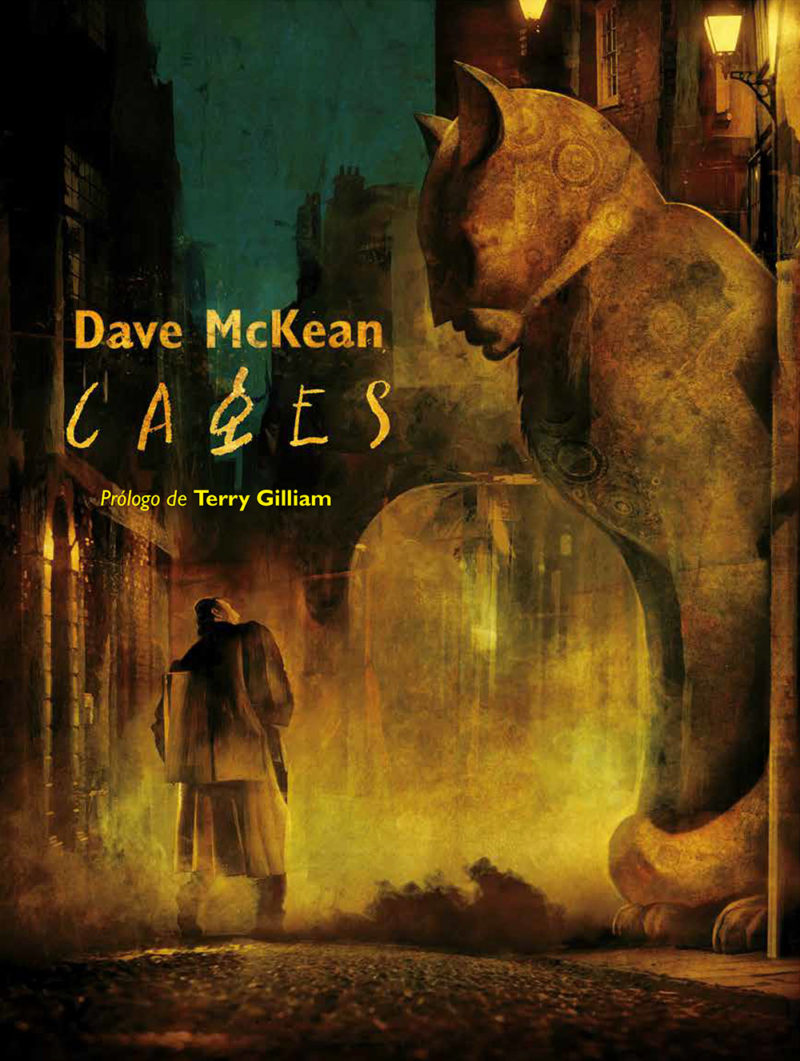En su Ensayo sobre el origen de las lenguas, Jean Jacques Rousseau vinculaba el tránsito del «estadio salvaje» a la «civilización» con la historia de la escritura según un modelo en tres fases: «la pintura de objetos conviene a los pueblos salvajes; los signos de palabras y proposiciones, a los pueblos bárbaros, y el alfabeto, a los pueblos civilizados». En algún lugar de ese recorrido, entre la imagen sensible y el signo inteligible, se encontrarían los libros ilustrados por imágenes aconsejados al pequeño lector.
Este símil entre desarrollo social y educación infantil —conocido como «ilusión arcaica»— sería petrificado por Freud en Tótem y Tabú al encadenar las psiques del niño, el primitivo y el loco. Un proyecto de reforma mesiánica cuyo obsceno trasfondo de abuso colonial emerge con los relatos sobre expediciones hacia esa locura primordial desde El Corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, a Fitzcarraldo, de Werner Herzog, pasando por los capítulos tropicales de Viaje al fin de la noche, de Céline, hasta llegar a Arsène Schrauwen.
Arsène Schrauwen es una biografía ficticia del abuelo de Olivier, la historia de su viaje a las colonias africanas donde se enamora de la mujer de su primo, Marieke, y asume el proyecto de este para construir una ciudad en medio de la jungla. En el centro de esta metrópolis —cuyo nombre es Libertad— se erige un monumento en forma de botella gigante que parece aludir a la torre del constructivista ruso Vladímir Tatlin. Sobre este tipo de caricaturas —figura predilecta de un cómic suculento en su retórica visual— predomina como arco una versión biológica de aquella «ilusión arcaica»: la teoría de la recapitulación por la que el desarrollo de un organismo, del huevo al cadalso, refleja el recorrido evolutivo de su especie, con especial énfasis en la gestación y la reproducción, el contagio y el canibalismo sexual.
Esta ficción retrospectiva parodia, también en lo visual, el proyecto futurista moderno y de las vanguardias artísticas. El dibujo de Schrauwen, en risografía bitono azul y naranja, voluntariamente impersonal, se burla del supuesto lenguaje gráfico universal —los isotipos de Otto Neurath—, cuya versión en historieta encontramos hoy como instrucciones de seguridad cada vez que subimos a un avión:
Según Desmet, cada diseño había sido formulado utilizando un alfabeto de formas elementales. Bajo la pantomima estéril de las diferencias culturales yace la sustancia que une a las personas.
Fingida candidez, la ironía es el recurso principal del autor, mordaz hasta lo manifiestamente escatológico, pornográfico, disociando los diversos planos del sentido, el literal, el figurado, el conceptual… tal como su compatriota Magritte ejercía el détournement delirante de la lección de cosas entre palabra, escritura e imagen de los objetos del mundo; claramente: este no es el abuelo de Olivier.
A través del juego de distancias, Schrauwen elabora su propio idiolecto, singular y patológico; un tebeo nonsense, completamente hipnótico, que pervierte una voz en tercera persona dentro de cartuchos con rotulado mecánico sobre la que —igual que en Tarzán, de Burne Hogarth— recae el peso del relato. Al fin, los suvenires coloniales de la Historieta franco-belga en lugar de ocupar aquí un museo imaginario —allende Tintín en el Congo— llenan las estanterías del supermercado cultural de baratijas postmodernas y arte de aeropuerto.
Con Arsène Schrauwen, Olivier culmina magistralmente la relectura de su educación católica y pasado colonial —ya presente en otros trabajos, como el episodio «Congo Chromo», de El hombre que se dejó crecer la barba, o Mowgli en el espejo— construyendo una arcadia en su selva, una obra maestra plenamente consciente del encarnizamiento de cada siglo para encontrar su propio genio.