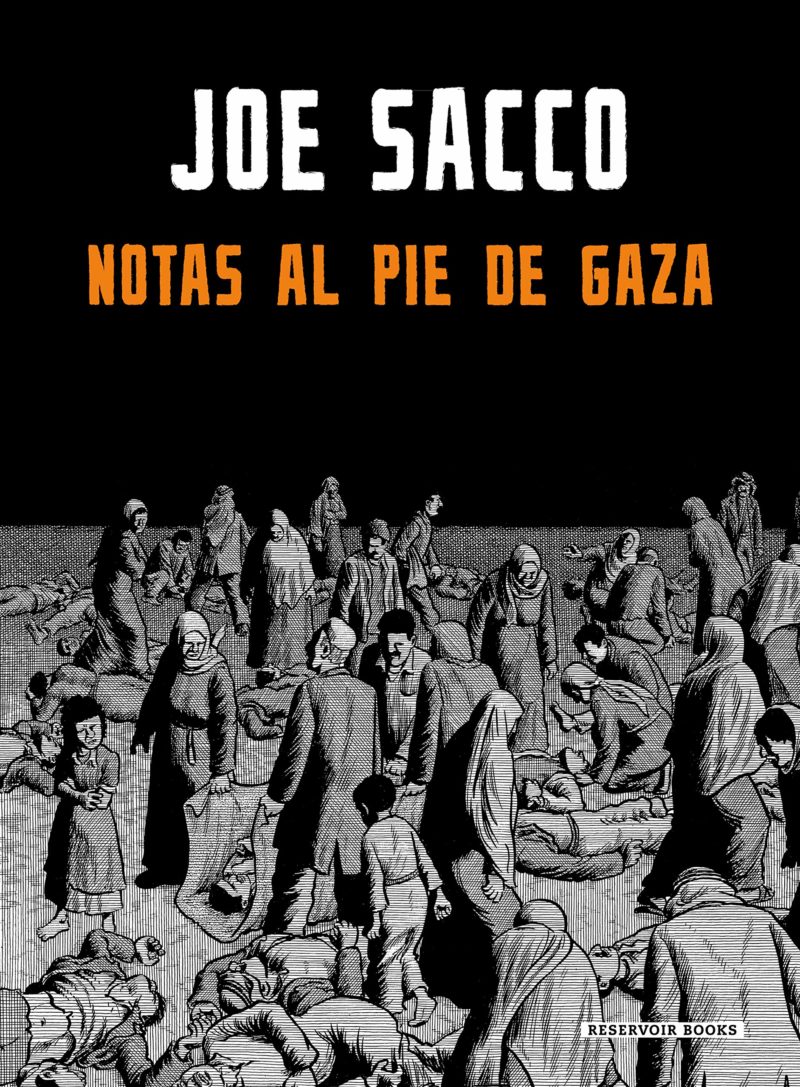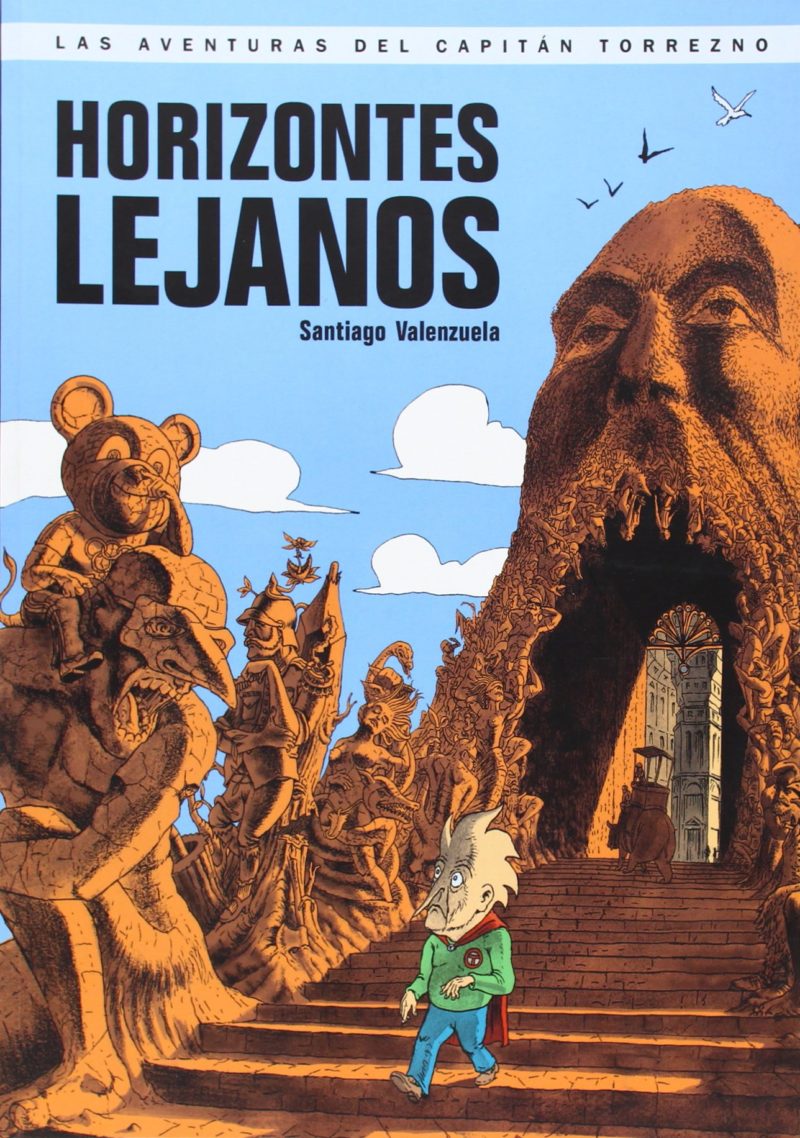No sé si por su juventud como medio al compararse con el teatro o la literatura o por su deriva a temprana edad hacia un público eminentemente infantil, el cómic ha sufrido durante mucho tiempo un complejo que lo obliga a dar categoría de obras maestras a trabajos que en otras áreas no pasarían de propuestas interesantes. Afortunadamente, ese no es el caso de Krazy Kat, la página que cada domingo publicó puntualmente George Herriman en los periódicos estadounidenses desde 1913 hasta 1944. En los que se dejaron, al menos. Krazy Kat es, de hecho y junto al Popeye de E. C. Segar, una de las obras de su época y género donde con más intensidad brilla la imbricación entre los elementos plásticos y el uso del lenguaje escrito. Así y todo, la serie fue poco menos que un milagro, ya que nunca contó con el respaldo del público y a lo largo de los años el número de periódicos que eligieron publicarla fue descendiendo vertiginosamente. Si finalmente se mantuvo en los tabloides hasta la muerte de Herriman fue tan solo porque así lo quiso William Randolph Hearst, el famoso magnate del periodismo que inspiró al ciudadano Kane de Orson Welles. Krazy Kat le gustaba y se empeñó en mantenerlo en sus periódicos contra viento y marea. No estaba dispuesto a dejar de leer cada domingo su cómic favorito.
Y sin embargo no es de extrañar que Krazy Kat no acabase de cuajar entre el público. La serie se desarrolla en lo que vendría a ser una estilización del desierto Pintado de Coconino County, el paisaje de Arizona del que Herriman disfrutaba durante sus vacaciones. Sus protagonistas son el ratón Ignatz, un gato al que simplemente se denomina «krazy kat» y un perro que ejerce de policía, Offissa Pupp. Entre los tres se establece una sencilla dinámica que se repite con variaciones a lo largo de gran parte de la serie. El gato está enamorado del ratón, pero el ratón no solo no le corresponde, sino que en cuanto puede le arrea un ladrillazo. Para el gato, el ladrillazo es una prueba de amor, pero para Offissa Pupp es un delito, de manera que encarcela al ratón. Y así, una y otra vez a lo largo de los años.
Lo que a priori no es sino un argumento banal basado en el lapstick más básico (el ladrillazo), va creciendo sin embargo a lo largo de los años con la cuidada caracterización de Herriman de sus ersonajes, dotándolos de una personalidad y un hablar propios y muy peculiares. Y tan peculiares. Krazy Kat habla una especie de dialecto que al parecer procedía del Nueva Orleans natal de Herriman, lo que unido a la transcripción fonética de las palabras que hacía el autor, saltándose a la torera las ortografías más heterodoxas, convierte los textos de Krazy Kat en una especie de poesía única. Una poesía basada en el ritmo, la repetición y una percepción estética del habla que resonaba con los propios aspectos gráficos de la obra.
Herriman siempre jugó a convertir su página en un tablero de diseño en el que experimentar tanto con distintas composiciones de figuras y colores como con la disposición, forma y tamaño de las viñetas. Exprimió la geometría y la abstracción, introdujo elementos de la iconografía de los indios navajos, pobladores del desierto Pintado, y convirtió este desierto en un escenario mutante que potenciaba, por un lado, el estado anímico de los protagonistas y, por otro, el efecto estético deseado de la página como conjunto. Por todos estos motivos no resulta extraño que en su día diversas personalidades del mundo de las artes como e.e. cummings o Picasso declarasen su amor por la serie. En un momento en que las vanguardias de principios del siglo XX erosionaban los fundamentos artísticos establecidos, esta comunión entre lo que se consideraba alta y baja cultura parecía un paso natural, y Krazy Kat era el eslabón perfecto para enlazarlas. Eso al menos es lo que se deduce del extenso y laudatorio artículo que escribió el reputado crítico de arte Gilbert Seldes, que describió la serie de Herriman en 1924 como «la obra artística más apasionante, fantástica y satisfactoria producida hoy en día en América».
Por desgracia, la serie permaneció muchos años olvidada tras la muerte de su autor, pero a partir de finales de los años sesenta y obre todo hoy en día, numerosos autores de cómic vanguardistas y de muy alto nivel la citan como referente ineludible y fuente de inspiración.
En cualquier caso, no conviene equiparar la simplicidad argumental de Krazy Kat con una falta de significados más profundos. Por si la propia capacidad evocadora encerrada en la poesía de palabras e imágenes no fuera suficiente, varias preguntas sin respuesta flotan aún sobre las páginas de la serie. El personaje Krazy Kat —aunque en España durante una época fue denominado la Gata Loca— a veces era «él» y a veces era «ella», lo cual ofrece un deshilachado cabo suelto de índole sexual. Más interesante es aún la interpretación racial. George Herriman podría haber sido criollo, algo nada extraño para un nativo de Nueva Orleans que además solía ocultar su pelo rizado con un sombrero y al que sus amigos apodaban «el Griego» debido a su tez oscura. Bajo esa nueva luz, Krazy Kat podría representar al negro inculto y sumiso que ama a un hombre blanco (el ratón Ignatz) que lo desprecia y lo castiga.
En cualquier caso, y aunque resulta estimulante releer los centenares de páginas de Krazy Kat bajo esta clave, nunca hay que olvidar que como obra de arte pura ya ofrece más de lo que podremos abarcar en toda una vida.